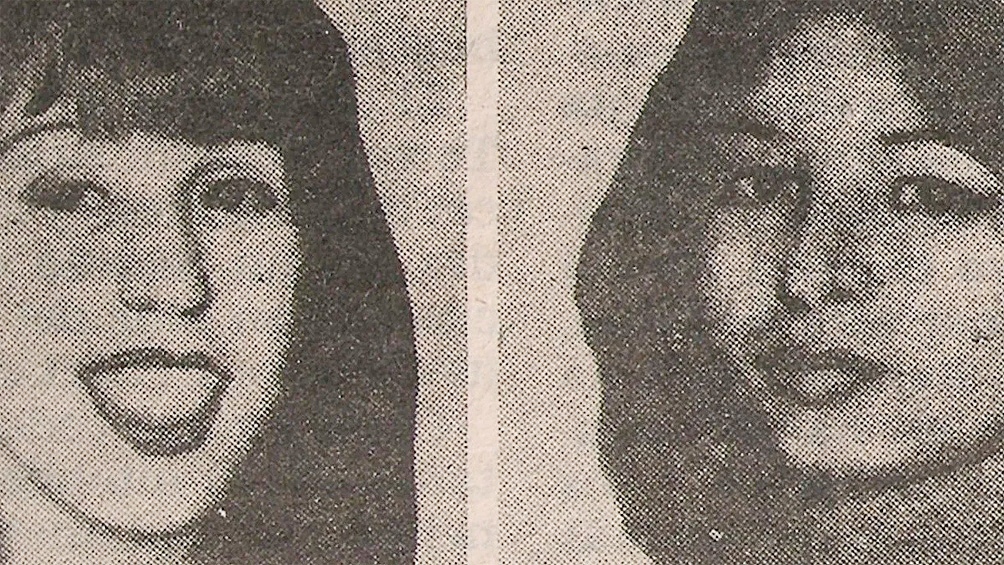Esa extraña cadena de eventos ocurrió entre el 13 y el 16 de abril de 1989 en la casona situada sobre la calle Melo 3354, de Vicente López. Pero bien vale retroceder 24 horas antes de de su comienzo propiamente dicho.
Al clarear aquel martes, doña Noemí, la propietaria del inmueble, barría la vereda cuando vio salir al novio de Irma Beatriz Girón, la chica de 21 años que le alquilaba el departamentito del fondo.
La señora sabía –por boca de su locataria– que el tipo se llamaba Luis, que tenía 30 años y que trabajaba en una clínica veterinaria. Pero ignoraba que fuera casado.La cuestión es que, aquella vez, el tal Luis –quien solía pernoctar allí un par de veces por semana– parecía ofuscado, y la saludó con un monosílabo.
Minutos después, vio llegar a Gloria Fernández, de 15 años. Era prima de Irma y, cada tanto, se dejaba caer por allí para pasar algunos días con ella. ¿Eso habría motivado –conjeturó doña Noemí– la intempestiva salida del novio con tan mal humor? Y siguió barriendo.
Durante la mañana siguiente, Irma le tocó el timbre.
–¿Me presta el teléfono? –preguntó, antes de añadir es para llamar al médico. Mi prima está un poco descompuesta…
–Pasá, querida, pasá –respondió doña Noemí.
La telefonista del Hospital Municipal de Vicente López atendió aquella comunicación a las 10.45. Después se libró una orden de visita, asentando por motivo “una descompostura”.
Media hora más tarde, el médico Antonio Bresciani descendió de una ambulancia en la calle Melo y tocó el timbre.
La paciente estaba en el living, recostada en un sofá. Su prima solo dijo:
–Se empezó a sentir mal muy temprano, después del desayuno.
Bresciani se calzó un estetoscopio para auscultar el pecho de Gloria y, luego, escudriñó con una linterna su garganta. Por último, mientras redactaba una receta, profirió el diagnóstico:
–No es una descompostura. Tiene unas líneas de fiebre. Es una gripe –y agregó–; tómese un Multín cada seis horas y no coma nada pesado. Es más, si aguanta, trate de no almorzar.
Dicho esto, guardó sus instrumentos y se perdió por la puerta, saludando con un imperceptible movimiento de cabeza.Ya en la ambulancia, le comentó al chofer:
–Vinimos por una gripe. Nada más que una gripe.
No imaginaba que la dolencia tratada se complicaría, efectivamente, con una descompostura. Pero no de tipo estomacal.
Agua con el color del ladrillo

Ya corrían las primeras horas del domingo cuando doña Noemí despertó por la fragancia de un escape gaseoso. Su primera reacción fue cerrar la llave de paso que suministraba el fluido a todo el inmueble. Y a continuación, tuvo el tino de llamar a Gas del Estado.
Los dos técnicos enviados por la empresa golpearon tres veces la puerta del departamento del fondo, sin obtener respuesta. De modo que doña Noemí la abrió con su juego de llaves.
Tras una revisación minuciosa, ellos no pudieron establecer la existencia de una pérdida. Sólo se limitaron a desactivar la botonera una vieja estufa, antes de restablecer el servicio.
Pero el olor era insoportable. Y no tardaron en descubrir su origen: las primas se encontraban sin vida, pudriéndose en la bañera.
Al rato, el lugar se llenó de policías, peritos forenses e, incluso, técnicos de Obras Sanitarias. Todos, al mando del juez de San Isidro, Raúl Casal. Éste permanecía absorto en la contemplación de la bañera. A su lado, el comisario Raúl Benítez, de la 2ª de Florida, se deshacía en arcadas.
Allí continuaban los cadáveres, flotando en un líquido color ladrillo. El cuerpo de la más joven apuntaba hacia el norte. La cabeza de su prima estaba apoyada en el extremo opuesto. Daba la impresión de que la muerte le hubiera llegado justo cuando se sacaba la ropa interior, ya que su corpiño se hallaba a dos o tres centímetros de la mano izquierda, cuyo brazo estaba rígido fuera del receptáculo.
No se puede decir que tales muertes “súbitas y simultáneas”, así como fueron descriptas en el expediente, les hayan conferido a sus protagonistas el don de parecer dormidas. Por el contrario, además de la pestilencia propia de la corrupción carnal, la piel de ambas había mutado a un color azul cadmio, correspondiente a quienes dejaron de existir hace más de 30 días. El problema es que las primas –como ya se sabe– llevaban en la bañera no más de tres.
A partir de entonces, una veintena de peritos –entre quienes resaltaban efectivos del Servicio Especial de Investigaciones Técnicas de la Bonaerense (SEIT) – junto a médicos legistas y personal uniformado, fueron abocados al caso. En tanto, la prensa ya derramaba un río de tinta sobre el presunto doble homicidio y también sobre el insólito deterioro de los dos cuerpos.
Lo cierto es que los manuales de medicina forense establecen etapas y plazos, según sea invierno o verano, para la rigidez cadavérica y el blanqueo de la epidermis. En este caso, sobre la base de las partes muy oscurecidas e hinchadas, más el detalle de brazos y piernas blandas y arrugadas, fue posible determinar la increíble no correspondencia entre semejantes características y la data de fallecimiento.
En este punto, el doctor Casal puso bajo la lupa a doña Noemí por una razón de peso: su testimonio, que incluía el relato de la llamada telefónica que Irma efectuó el 13 de abril desde su teléfono al hospital, podía no ser veraz. Ella, debidamente indagada, ratificó sus dichos una y otra vez.
La receta expedida por el médico Bresciani lo confirmaba. Pero, claro, ese papel pudo haber sido escrito, y plantado en el hogar de Irma, con mucha antelación a la fecha que allí figuraba, al igual que los comprimidos de Multín encontrados en la mesita de luz del dormitorio.
Por unos días, aquella fue la hipótesis de Casal. Y solamente Bresciani podía confirmarla o no. De modo que el médico fue el segundo indagado.
– ¡Usted es el último que las vio allí con vida! –le soltó el magistrado.
–Vea, señor juez, la policía se llevó de esa casa mi receta y un frasco de Multín recién comprado. Eso significa que no fui yo sino el farmacéutico el último en verlas.
Además, se explayó sobre una segunda cuestión: dado que en ese frasco únicamente faltaban dos comprimidos, y en vista de que él le había indicado a Gloria que tomara uno cada seis horas, dedujo que su muerte habría ocurrido en la mañana del viernes. Irrefutable.
Con semejante enigma a cuestas, el magistrado no tardó en padecer un nuevo sobresalto, que él mismo, luego, reveló a un periodista del mensuario El Porteño con las siguientes palabras: «Yo, personalmente, hice sacar ese domingo los cuerpos de la bañadera, para que sean llevados a la morgue. También hice higienizar la vivienda, dado que los olores eran realmente pestilentes. Asimismo, verifiqué la limpieza de la bañera, su vaciamiento y desinfección. Pues bien, a las dos semanas y media decidí regresar al escenario del suceso. El departamento aún estaba precintado por orden mía y la puerta estaba cerrada con llave. Pero al entrar sentí un gran espanto: la bañera estaba nuevamente llena de agua, y con fauna cadavérica”.
Aquella trama policial acababa de mutar en una obra maestra del terror. Para colmo, en paralelo, una llamada telefónica del comisario Benítez lo puso al tanto de que la autopsia acababa de toparse con un grave problema: el extravío de los corazones en la morgue policial de La Plata.
De modo que, como en el Juego de la Oca, la pesquisa había regresado a su casillero inicial. Y el asunto de la descomposición de los cuerpos seguía siendo un enigma indescifrable. Las semanas fueron transcurriendo sin que el expediente registrara novedades.
La danza de las serpientes

Ya en los primeros días de junio, el caso había sido olvidado por el público. Pero no por el famoso cronista de Policiales del diario Clarín, Enrique Sdrech.
Tanto es así que, en ese momento, desde una mesa de la confitería El Foro, a cuadras del Palacio de Tribunales, prestaba atención al enfervorizado relato de un individuo sentado frente a él. Se trataba del médico forense de la Policía Federal, Andrés Barriocanal. Y tenía una teoría sobre la descomposición de esos cuerpos: el veneno de una serpiente conocida con el nombre de mamba negra.
Se trata de una peligrosísima especie originaria de Nueva Guinea, cuyo veneno suele no aparecer en los resultados de las autopsias. Pero además –aseguró el facultativo– tiene la capacidad de acelerar el proceso corruptivo del cuerpo de sus víctimas.
Sdrech, hondamente impresionado, soltó un silbido. Y tras un silencio que se prolongó por casi un minuto, anunció:
–Mañana mismo publico esto en el diario. Usted, comuníquese rápido con el doctor Casal.
Dicho y hecho. Al día siguiente, la primicia exclusiva de Sdrech sacudió a los lectores. Para el juez, la llamada de Barriocanal fue como una bocanada de aire fresco. Pero a la hipótesis del forense le opuso un solo reparo:
–¿Hay alguien que puede llegar a tener esas víboras en Buenos Aires?
La respuesta fue: –Obviamente. Cualquier veterinario.
De inmediato, como por un fogonazo en el cerebro del magistrado, se corporizó la figura de Luis, el novio furtivo de Irma, quien –como ya se sabe– trabajaba en una clínica veterinaria.En paralelo, ordenó la realización de una segunda autopsia.
Luis fue detenido en su domicilio, estando presente la esposa. Ella, muy enfurecida, le recriminaba la infidelidad, mientras los policías lo interrogaban in situ. Después fue llevado a la comisaría 2ª de Florida. Ya durante la mañana siguiente fue indagado por Casal, quien –a su pesar– le dictó la falta de mérito, antes de dejarlo en libertad.
Por aquellos días, todo el país hablaba de las mambas asesinas, mientras eran exhumados los cuerpos de las primas para el nuevo estudio forense. La misma fue realizada, a partir de los restos óseos, por dos eminencias: los doctores Néstor de Tomás y Osvaldo Raffo.
Los resultados probaron que las chicas habían fallecido intoxicadas con monóxido de carbono. Fue, en definitiva, un escape de gas lo que las condujo hacia el más allá
Los forenses de la primera autopsia, muy atribulados por la pérdida de los corazones, ni siquiera habían contemplado aquella posibilidad. En parte, porque los muchachos de Gas del Estado habían apagado la estufa sin que los policías lo consignaran en su informe. Lo cierto es que el calor en ese pequeño baño sin ventilación creó un microclima propicio para acelerar la descomposición de los cadáveres.
El misterio restante –la bañera vacía que se volvió a llenar de agua con fauna cadavérica– también tuvo una explicación –diríase– de lo más terrenal: durante la clausura del departamento, una de las canillas goteaba, y el caño de desagüe se encontraba tapada por restos humanos.
Una derrota para la literatura.
Por Ricardo Ragendorfer- Télam