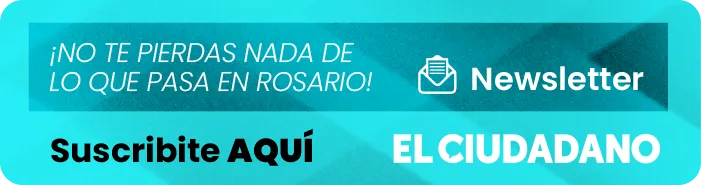Ya hacía mucho tiempo que no leía a Paul Auster aunque nunca me fue indiferente. La última novela que tuve en mis manos fue Leviatán (1993) luego de haber transitado por La invención de la soledad (1982), la llamada Trilogía de New York (1985-86, integrada por Ciudad de cristal; Fantasmas y La habitación cerrada); El país de las últimas cosas (1987); El palacio de la luna (1989), y La música del azar, y de haber visto Cigarros(Smoke, 1995), film en el que fue guionista y codirigió con Wayne Wang; Humos del vecino (Blue in the Face), que también escribió y dirigió con Wang, y la conocida en castellano como Heridas de amor, pero más mencionada por su original Lulu on the Bridge, que escribió y dirigió en soledad y que a diferencia de las otras fue un rotundo fracaso y lo alejó de las cámaras.
Podría decirse entonces que estuve al tanto de la primera parte de la obra del escritor norteamericano, hoy uno de los más venerados incluso por aquellos que apenas se asomaron a algún libro: durante los 90, nombrar un escritor norteamericano contemporáneo sonaba en casi todos a Paul Auster, mucho más que Richard Ford, Cormac McCarthy, Philiph Roth, Tobías Wolff, Don DeLillo, por citar solo algunos de sus contemporáneos.

De las novelas que visité me quedo con La música del azar, donde me atrapó su minuciosa descripción del lazo amistoso entre dos perdedores –en el sentido de lo que imaginaron para sus vidas y no obtuvieron– que se encuentran –justamente– en un cruce casual y se verán frente a la posibilidad de rescatar sus existencias, ya que ambos vienen huyendo hacia delante de un pasado que los persigue. No lo logran, claro, pero hay algo en esta novela, de profuso ritmo, que Auster enciende, y es esa conciencia de que la felicidad siempre fue una falsa ilusión, y que apenas habrá momentos donde uno palpe sus destellos. Está en la misma novela la gracia de tener un hijo/a, pero también la sospecha de cómo hacer con un pequeño/a si toda la energía se va en sostenerse uno mismo.
En estas cuestiones, Auster parece narrar desde el padecimiento para aportar sensaciones, emociones, imágenes casi palpables de la soledad y el desgarramiento –Auster había reconocido las dificultades que tuvo para atender al primer hijo que tuvo con la escritora Lydia Davis cuando era muy niño–. Y en esta novela, desde su título, el azar y la contingencia ocupan lugares centrales, ya sea en la conformación de mujeres que abandonan o en fortunas que aparecen.

Es cierto que en esa primera etapa referida, una novela llevaba a la otra y en casi todas ellas figuraban los contextos familiares desquiciantes, la vocación literaria, la falsa endogamia entre pares cercanos –padres e hijos sobre todo–; también una memoria indagatoria y los actos sublimes de la infancia y los claroscuros del poder en cualquiera de sus representaciones junto a algunas digresiones de carácter existencialista –deudoras de sus tempranas lecturas de (Albert) Camus, (André) Gide, de (Samuel) Beckett, a quien conoció personalmente en París, y los novelistas rusos con el Dostoievski de Crimen y castigo, a la cabeza– y en esa época sonando abiertamente posmodernas, todo narrado de manera sencilla –no simple–, con desenvoltura para ir al grano de la historia y certero para caracterizar a los personajes por sus diálogos y, en algunos de ellos, por su justa ironía. Esto quedaba claro ya en la declaración de principios cifrada en su primera novela, La invención de la soledad, donde a la desesperación y a la agonía se oponía algo del orden del pensamiento hacia una puerta abierta, hacia algo siempre un poco más humanizado y relacionado con la esperanza de tener un objetivo, aunque más no sea el de seguir, casi como un sueño que persigue aun el más extraviado de sus personajes.
Tal vez lo que Auster consigue en su mejor forma es esa traslación de los hechos del pasado de los protagonistas de sus novelas –principales y secundarios– que, al adquirir una inesperada dimensión, llevan a un sorprendente vuelco en el desarrollo de la trama. “Todo puede cambiar en cualquier momento, de repente y para siempre. El mundo es tan impredecible…las cosas suceden inesperadamente”, dijo una vez mientras lo entrevistaban. Cierta conjugación de sentimientos íntimos y profundos para abrirse camino en un mundo nada fácil parece haber sido el faro que activaba la dinámica de sus tramas, en las que al mismo tiempo transmutaba algunas de sus experiencias personales. “Todos los escritores roban algo de sus propias vidas. Hay algunas cosas reales, verdaderas, que utilizo. Pero la cuestión es que cuando tomás algo de la vida real y lo ponés en una obra de ficción, se vuelve ficción”, había dicho Auster durante una conversación previa a la presentación de su libro 4321 en la Feria del Libro porteña en 2018.
Después de Leviatán, donde se reconstruye la vida de un hombre al que le estalla una bomba en la mano a partir de los recuerdos de un amigo, vendrá la friolera de más de una docena de libros entre novelas y especies de diarios y memorias –algunos de más de mil páginas– hasta llegar a la recientemente publicada Baumgartner (2023), con un profesor de filosofía ya veterano como personaje principal que añora a su mujer muerta hace una década, y rememora la forma del amor que consiguieron juntos durante 40 años, en lo que parece ser un remedo de lo que sucederá –quizás, podemos imaginar– con Siri Hustvedt, mujer de Auster, luego de la muerte de su compañero. “Si uno muere antes que el otro, el vivo puede mantener al muerto en una especie de limbo temporal entre la vida y la no vida, pero cuando el vivo muere a su vez todo acaba y la conciencia del muerto se extingue para siempre”, señaló cuando le preguntaron sobre la muerte de uno de los integrantes de una pareja en el suplemento literario del New York Times.

De sus textos de corte autobiográfico sólo leí esa especie de novela epistolar sobre la amistad, la memoria, el pasado, el amor, la suerte, la revolución proletaria, el capitalismo, la cultura y cuanto tema de raigambre literaria-existencial se cruzase en las cartas que se enviaron el escritor sudafricano y premio nobel de literatura J.M.Coetzee y Paul Auster, llamada Aquí y ahora, valiosa sobre todo por las citas, las referencias personales y los detalles cotidianos que van construyendo un acabado retrato íntimo, sugerente, de ambas personalidades. Acá entonces se acababa mi lectura directa de sus textos; sin embargo, a lo que no pude sustraerme, es a cuanta entrevista a Paul Auster caía en mis manos; es decir, una cosa rara en mi forma de relacionar autor y escritura, ya que debe interesarme fundamentalmente lo que el primero escribe para interesarme luego en su persona. Y los libros de Auster parecían haberme dejado de interesar hacía mucho.
En cambio, sus puntos de vista sobre algunos temas, sus opiniones despertaron siempre mi curiosidad, sobre todo en lo que pensaba respecto a la muerte. Incluso las frases que empleaba me parecía haberlas leído en las novelas que frecuenté, pero de esto último no estoy seguro y solo se saldaría si me pusiera a revisar. “El paso del tiempo nos envejece, pero también nos da el día y la noche. Y cuando morimos, siempre hay alguien que ocupa nuestro lugar. En realidad no le tengo miedo a la muerte, tal vez solo al momento del paso entre el último respiro y cuando se deja de hacerlo”, confió en una ocasión durante una charla en la Feria del Libro de Frankfurt.
En otra entrevista luego de la publicación de La llama inmortal de Stephen Crane (2021), dijo que se preguntaba si los muertos morían para sí mismos, ya que de seguro morían para los otros, y que a veces le gustaba pensar en una forma de existencia que nada tuviera que ver con los vivos. Luego de su muerte, el último 30 de abril, volví a esa entrevista y a algunas otras que tenía archivadas para releer esas líneas sobre los lugares de los vivos y los muertos y a la vez también para entender por qué no leí más a Auster luego de Leviatán.
De lo primero puedo decir que me parecieron apreciaciones notables que muy bien podemos hacernos hasta que no la contamos, y que eran una muestra cabal de su inteligencia para construir un inventario de posibilidades para configurar esa experiencia inasible que es la muerte, incluso para acostumbrarse a vivir con esa inminencia. Hay una frase que rescaté de su libro Diario de invierno (2010), que no leí, claro, pero vi reproducida en la promoción editorial que decía: «Sin duda eres una persona precaria y dolida, un hombre que lleva una herida en su interior desde el principio mismo (¿por qué, si no, te has pasado toda tu vida adulta vertiendo palabras como sangre en una hoja de papel?)». Y la relacioné con aquella casi sentencia que expresara el filófoso y escritor Oscar del Barco: «Querer que un alud se detenga y vuelva a su punto de origen es una ilusión. Más bien hay que acostumbrarse a vivir y pensar en la caída, como seres de la caída». Y en los textos de Auster que leí hay mucho de esta conciencia, no en sentido fingido, sino realmente como consistencia.
Sobre lo segundo, es decir por qué paré de leerlo, conjeturo que debe haberme abrumado su insistencia en ser necesario, en hacer de la literatura una forma de plegaria, una tabla de salvación, como alguien que buscara salvarse por medio de un libro. Tal vez en esa época –mediados de los 90– yo consideraba que nada de eso fuera posible. Pero ahora que lo pienso, tal vez desconfíe un poco menos de lo que a uno es capaz de aferrarse para seguir, porque aunque nunca estemos seguros de quiénes somos, podemos vislumbrar algo de eso en nuestras acciones. Intenciones que alguna vez Auster expresó de este modo: “Para mí, escribir no es una cuestión de libre albedrío, es un acto de supervivencia”.