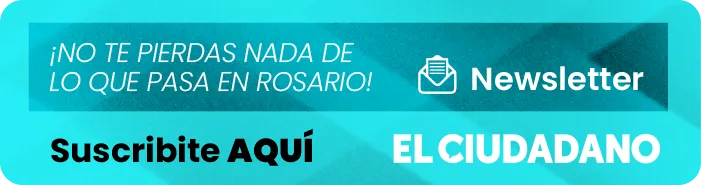Si algo más le faltaba hacer a Mujeres tras las rejas, la ONG que desde 2006 trabaja dentro del encierro carcelario con perspectiva de género, era continuar su tarea afuera. Por un lado, porque cuando una mujer es privada de la libertad ya estuvo privada de otro montón de derechos. Y por otro, porque cuando el sistema la devuelve a la calle sale más destruida de lo que entró y sin ninguna posibilidad de sostenerse.
“Nos dimos cuenta que teníamos que trabajar el afuera también”, cuenta Graciela Rojas, una de sus fundadoras, quien conoce de memoria los derechos que vulnera la prisión y sabe que la pobreza estructural, como factor común de la población penal, golpea de los dos lados de la reja.
También que esa violencia social y estatal que recae siempre sobre los mismos sectores castigados, se encarniza más a la hora de disciplinar a mujeres y disidencias. La cárcel, como fiel espejo del sistema, amplifica lo que reproduce, cristaliza las desigualdades.

Un ejemplo de ello es que, a diferencia de los penales de hombres, las presas no tienen espacio físico para las visitas íntimas. Tampoco cuentan dentro del penal con un sector de pre-egreso pensado para el resguardo de las que ya cumplieron la mayor parte de la condena y acceden a salidas transitorias, a fin de que no queden expuestas a situaciones de violencia cuando regresan, muy frecuentes si comparten pabellón con internas que aún no están en esa instancia procesal. Las peleas y conflictos intramuros cuando empiezan a acceder a las salidas transitorias son excusa suficiente para que las disciplinen por mala conducta y les quiten ese derecho fundamental de empezar a salir de a poco antes de recuperar la libertad.
Saltar la reja
Cuando lo logran, en algún momento la condena se termina, las desigualdades continúan afuera y se traducen en desamparo. Porque no hay ninguna institución estatal de pre-egreso para mujeres que cumpla con la normativa vigente: garantizar oportunidades de inclusión social para personas en conflicto con la ley penal a fin de fortalecer vínculos y construir ciudadanía. El Servicio Penitenciario cuenta con un espacio físico destinado a esos fines, pero es sólo para varones.
“Al organizarnos como ONG, en 2006, nos propusimos tres cosas: visibilizar a las mujeres privadas de la liberad, sociabilizar la mirada del encarcelamiento femenino e instar al Estado para que cree una casa de pre-egreso, algo que está en la ley pero que en Santa Fe nunca existió para las mujeres”, cuenta Graciela Rojas, que desde Mujeres tras las rejas brega para que se cumpla ese derecho.
“Porque cuando una mujer cae presa pierde todo. Hasta los pibes. Pero cuando sale es lo primero que le devuelven y tiene que asumir un montón de cosas de golpe”, reflexiona mientras señala que el encierro carcelario “las infantiliza” porque anula la toma de decisiones.

“Cuando las chicas están en el último período y saben que pronto van a salir en libertad, les entra pánico. Se les ve en los ojos desorbitados, en la taquicardia, en que no saben qué van a hacer en el afuera porque les es absolutamente inhóspito, hostil y desarraigado”, dice Graciela, quien explica que el tránsito por la cárcel es difícil, pero el paso que le sigue también.
Acompañarlas en ese proceso fue uno de los proyectos originarios de quienes integran Mujeres tras las rejas, que durante 15 años soñaron con tener una casa propia. Y lo cumplieron. La sede, inaugurada en abril de 2021, durante la pandemia, es una vieja casona de Pichincha ubicada en Tucumán 2647 que comparten con integrantes de la Asociación Pensamiento Penal (APP), otra ONG que trabaja temáticas relacionadas a la cuestión penal y los derechos humanos desde distintas disciplinas.
 El espacio se llama La Casa de Cristina Vázquez en homenaje a la joven misionera condenada a prisión perpetua que tardó 11 años en demostrar su inocencia y tras ser liberada, sin apoyo estatal, se suicidó. “Le pusimos ese nombre a la casa en honor a tantas mujeres que han sido víctimas de la institución y el desamparo”, cuenta Graciela para hablar de la obra que llevan adelante sin dejar de mencionar a Brenda Brex, actual directora de la ONG, y a Bernadette Blua, abogada de la APP.
El espacio se llama La Casa de Cristina Vázquez en homenaje a la joven misionera condenada a prisión perpetua que tardó 11 años en demostrar su inocencia y tras ser liberada, sin apoyo estatal, se suicidó. “Le pusimos ese nombre a la casa en honor a tantas mujeres que han sido víctimas de la institución y el desamparo”, cuenta Graciela para hablar de la obra que llevan adelante sin dejar de mencionar a Brenda Brex, actual directora de la ONG, y a Bernadette Blua, abogada de la APP.
“El objetivo de tener una casa era, en primer lugar, propender al desarrollo de capacitaciones del pre-egreso de las mujeres que están en la cárcel y transitan ese proceso judicial. En segundo lugar, trabajar con las mujeres excarceladas y, en tercer lugar, trabajar con todo el entorno femenino que sostiene las cárceles: porque son las mujeres las que sostienen las cárceles, de varones y de mujeres”, remarca Graciela, una de las coautoras del libro Nadie las visita que escribió junto a Raquel Miño.
https://www.elciudadanoweb.com/la-vida-en-las-carceles-de-mujeres/
Lazos en vez de rejas
El lugar no tiene espacio para dormir pero es, por donde se lo mire, una suerte de hogar, una casa sin rejas. Funciona como centro de día y también sirve de domicilio legal para que las chicas que aún no terminaron de purgar la condena y gozan de algún tipo de salidas puedan recibir notificaciones. Es que la mayoría no tiene dónde vivir. Y ese desamparo que las hace yirar de un lugar a otro suele derivar en el incumplimiento de citaciones judiciales que reciben fuera de término. “Quedan profugadas”, resume Graciela. La consecuencia es, una vez más, la pérdida de ese derecho.
“Estas mujeres han estado en el desamparo total. Lo que hay que construir son nuevos lazos y eso es el proceso del pre-egreso”, dice Graciela mientras enumera una decena de talleres que llevan adelante en busca de brindarles herramientas para futuros empleos además de recursos simbólicos para paliar años de encierro y de derechos vulnerados.
Lo que buscan en esos espacios, al igual que en la cárcel, es “producir capacitaciones significativas” a partir del encuentro y la recreación: “Siempre trabajamos por los derechos. Instamos a que las chicas entiendan que esos derechos están latentes y hay que recuperarlos”.
Tintura madre
Huerta, identidad laboral, comunicación, reparación de bicicletas, cerámica, producción textil, confección de toallitas ecológicas y derechos menstruales son algunas de las capacitaciones que brindan. Detrás de cada una de ellas hay un tallerista voluntario que invierte su tiempo y su saber sin esperar nada económico a cambio. Son los que ponen el cuerpo donde todos dan la espalda.
Carmen es una de ellas. Hace siete años llevó la huerta a la cárcel de mujeres para enseñarles todo lo que se puede hacer en un pedacito de tierra y luego mostrarles cómo sacar las propiedades de cada planta y fabricar productos naturales.
En La Casa, mientras prepara tintura madre de citronela para obtener repelente junto a Rodrigo –parte del equipo de huerta–, cuenta que también hacen extractos medicinales con tilo, pasionaria y caléndula. Ella misma es un poco una tintura madre, concentra una propiedad que escasea y que a nadie debería faltarle: humanidad.
Porque la mayoría de las chicas que están presas y consiguen autorización para salir a capacitarse no tienen quién las busque, ningún familiar que firme el régimen de tuición.
Carmen asumió ese rol de tutora: se hace responsable ante un juez de sacarlas y devolverlas al penal. Para eso primero debió sortear algunos miedos propios, “que se escapen o no quieran volver”, cuenta. Y luego otros obstáculos materiales. Tiene que tomar dos colectivos y caminar casi diez cuadras para llegar a la cárcel, ubicada en el extremo oeste de la ciudad, tramo que vuelve a hacer con las chicas en transporte público rumbo a La Casa y repite más tarde para llevarlas de regreso a prisión.

Por eso se la ve entrar agitada. La acompañan Sabrina y Etelvina. Mientras se recuperan del calor de diciembre cuentan que tuvieron que correr un colectivo y luego tomarse otro que las dejaba más lejos porque se cansaron de esperar –casi una hora– el que nunca llegó.
Un rato después llega Mariela, que también se queja de la tardanza. “Me trajeron re tarde, no me tienen que traer tan tarde”, dice la mujer de 47 años mientras se frota las muñecas lastimadas ante las tres uniformadas que van a quedarse todo el tiempo para vigilarla mientras asiste al taller de reparación de bicicletas que da Areli.
“Fijate cuántas oficiales vienen para traer a una sola chica, más las que quedan arriba del traslado”, advierte Carmen. La interrumpe Sabrina que enseguida recuerda cuando era ella a quien trasladaban con las manos engrilladas. “Una experiencia horrible. El maltrato físico y psicológico era constante”, cuenta. “Ahora no veo la hora de que lleguen los lunes. Al principio entré con miedo porque hacía mucho tiempo que no salía, que no tomaba un colectivo, que no estaba con mucha gente. Hace seis años que estoy detenida. Pero cuando surgió este espacio me abrió un montón de caminos. A veces me siento un poco mal, pero estoy re contenta. Carmen nos trata como si fuéramos sus hijas”, dice.
“También me sentía avergonzada por mi condición sexual, porque venía con todas las chicas. Pero vi que no le daban importancia, que no les importaba qué era sino lo que hacía y fui aprendiendo de a poco y me fue gustando. Me alegra el día aunque tengamos que correr tres cuadras el colectivo y esperar un montón, es una experiencia re linda”, dice Sabrina, que es trans.
Los talleres son un poco de todo eso. Conseguir tarjetas de colectivos, esperarlas con un plato de comida caliente porque llegan sin comer y lidiar con situaciones sensibles sobre todo cuando son trasladadas por el Servicio Penitenciario donde se quejan de maltratos y otros tipos de injusticias: llegan con horas de retraso y pierden ese valioso rato de libertad o varias horas antes y si nadie atiende las regresan al penal y se quedan sin salida.
“A veces trabajar se pone difícil porque las chicas vienen con una carga muy grande y el Servicio Penitenciario no escatima en discriminar, en producir dolores y situaciones muy difíciles de sobrellevar”, dice Graciela.
“Por eso decimos que acá no hay ausencia del Estado. Al revés, hay un Estado presente que quiere la existencia de las cárceles en estas condiciones, es un ejercicio de no políticas públicas que explica esta devastación humana”, advierte. “Existen para sostener el sistema”, agrega Graciela y menciona el aval “de los medios de comunicación hegemónicos y la clase media jauretchiana, ese medio pelo que siempre cree que la culpa la tiene el negro”.
Débora llega por sus propios medios porque ya consiguió la libertad bajo exigencia del juez de capacitarse. Pero para ella no es una obligación sino un espacio de contención. Durante su encierro fue mamá y su hija pasó los primeros dos años de vida sin “conocer un parque”, cuenta emocionada y reconoce que todavía se siente encerrada, como en una burbuja. “Haber llegado acá fue muy bueno para mi. Es un espacio para charlar y conocer cosas que no sabía que me gustaban, como la huerta. Para mi una planta era algo normal y ahora me di cuenta que tiene muchas cosas lindas. Venir me hace bien, me hace respirar. Carmen y Graciela me acompañan, me preguntan todo el tiempo por celular cómo estoy, cómo me siento. Eso me fortalece y no me deja sentir sola”, dice a días de haber terminado la escuela primaria.
Mariela cuenta que llegó “bastante lastimadita” y muestra sus muñecas. Pero enseguida sonríe y habla del espacio donde aprende a arreglar bicicletas. “El proceso es hermoso, tengo pensado seguir viniendo cuando salga, porque en marzo me voy”, dice. “Se aprende a confiar y a ayudar a los demás, a darles siempre un aliento, a enseñarles el progreso”, agrega la mujer que tiene ocho hijos y once nietos.
Etelvina lleva siete años presa. Hace seis meses empezó a asistir a los talleres bajo la tutela de Carmen. Dice que la experiencia le gusta, que “está bueno aprender y seguir adelante” y que la ayudó con algo que le costaba: “hacer compañeras y amistades a pesar de las diferencias”. Reclama, con acertada perspectiva de género, la tensión que siente cuando vuelve a prisión. “Los hombres tienen lugar de tránsito dentro del penal y nosotras no. Es la única cárcel que no tiene pre-egreso, el lugar donde deberían llevarnos a las que salimos con transitoria. A mi no me importan que el sector esté al lado de la calle (como funcionaba en la vieja Unidad 5 de Ingeniero Thedy al 300 bis). Lo único que quiero es salir del pabellón, que implica muchos problemas para las que tenemos salidas y no queremos comernos lo que las otras hacen”, dice.
Actualmente, la cárcel de mujeres funciona dentro del Complejo Penitenciario Rosario, en 27 de Febrero al 7800 de barrio Santa Lucía, en el extremo oeste de la ciudad. Fue inaugurada en 2018 durante la gestión del gobernador Miguel Lifschitz por su ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, quien la publicitó como un “hito histórico” porque iba a ser la primera prisión de Santa Fe creada con especificidad de género y espacios para maternar.
Nada más alejado a una cárcel modelo. Las denuncias arrancaron a los pocos días del traslado de las detenidas y los habeas corpus continúan hoy a la orden del día. Además del hacinamiento, una realidad que afecta a toda la población penal de la provincia y que es reconocida por las autoridades, la falta de agua, comida y acceso a la salud son moneda corriente entre los reclamos de las detenidas.
https://www.elciudadanoweb.com/la-carcel-un-castigo-que-se-agota/
“Construyeron la cárcel sobre un basural. Por lo tanto, no hay agua potable, no tiene gas, no hay cocinas en los pabellones y las eléctricas se queman insistentemente”, dice Graciela que no tarda en comparar el penal construido en 2018, con la vieja Unidad 5 de barrio Refinería, una comisaría devenida en prisión que no era modelo pero garantizaba más derechos que la actual, según advierte.
“Me parece que no se ha corrido el eje de que el encarcelamiento femenino es una especificidad de género”, sentencia.
“NO ESTAMOS TODAS, FALTAN LAS PRESAS”
“No estamos todas, faltan las presas”. La frase es casi un lema de Mujeres tras las rejas. Graciela Rojas, fundadora de la ONG, cuenta que la tomaron como propia en 2009 a partir de la “desatención del feminismo” en los Encuentros Nacionales de Mujeres.

“La fuimos masticando durante muchos años al notar que cuando íbamos a los Encuentros era un tema que no se trataba”, dice y recuerda que en 2016, cuando el encuentro se realizó en Rosario y las presas quedaron afuera, se marcó una postura política del feminismo. “Un feminismo de clase que quizás no es el mismo que el de hoy, que es mucho más abierto y adverso, aunque seguimos viendo esta grieta respecto a las mujeres presas. Sigue siendo una realidad que no se modificó”, asegura.
https://www.elciudadanoweb.com/el-encuentro-de-mujeres-no-va-a-entrar-al-penal/
“Acá hay algo determinante: el feminismo trabaja con la mujer víctima. Cuando la mujer deja de ser una víctima, la mirada del feminismo cambia y nadie piensa en su historia ni en la infinidad de cosas que ha sufrido y que la construyeron como victimaria”, reflexiona Graciela que, para no ser malinterpretada, aclara que si cometieron un delito deben cumplir la condena que les corresponda: “Hay que estar en el marco de las leyes pero también hay que saber cómo se llegó a ese marco”.