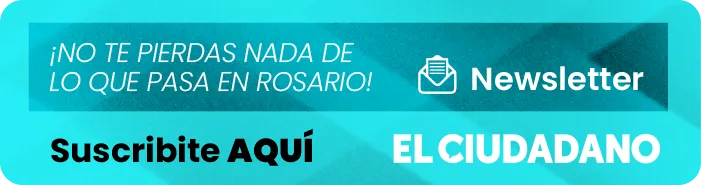Por: Beatriz Dávilo. Dra. en Historia. Profesora Titular UNR/UNER
En el teatro griego clásico, el actor era el hypocrités, el que tenía la capacidad de fingir. Para diferenciarse del coro, llevaba una máscara: no se trataba de ocultar su identidad sino de exhibir con claridad la diferencia entre un coro que representaba los temores y esperanzas de la comunidad cívica y el personaje individual que, en la tragedia, era siempre un poco extraño o ajeno a la condición del ciudadano ordinario, según explica magistralmente Jean-Pierre Vernant.
El debate sobre la Ley de Bases que tuvo lugar el pasado martes 30 de abril puede analizarse desde esta perspectiva. En una intervención en la red X, Leandro Santoro apuntó a la estrategia de la ‘oposición que no se opone’, consistente en hacer discursos opositores para las redes sociales y luego votar a favor.
Si bien la primera reacción que nos surge frente esto es calificarlos de cínicos e hipócritas –adjetivos que les caben plenamente a quienes se pusieron la máscara de opositores y luego acompañaron con su voto el proyecto del oficialismo-, es necesario inscribir este modo de hacer política en un arco temporal más amplio para visibilizar cómo se fue configurando el escenario que posibilitó que actuar rechazo y efectivizar apoyo no resulte una estrategia vergonzante para quienes se pliegan a ella. Sería imposible en estos breves párrafos repasar en profundidad la multiplicidad de cuestiones que confluyeron: la imposibilidad del capitalismo de asegurar redistribución económica para garantizar calidad de vida y la debilidad de la democracia para corregir las desigualdades así generadas, el fracaso de los consensos de centro de centro, como dice Alejandro Galliano, que lejos de fortalecer la democracia han abierto la puerta a proyectos autoritarios que prometen movilidad social ascendente de la mano de beneficios sin límites para los grupos más concentrados del capital, la fragmentación del lazo social ligada a un imaginario meritocrático, y, claramente, el rol de las redes como los nuevos dispositivos de subjetivación que multiplican las fronteras antagónicas –quienes pagan impuestos vs. quienes viven de los impuestos que pagan los demás, emprendedores vs. choriplaneros, gente de bien vs. defensores del asistencialismo estatal, entre otras.
Sin duda las redes, en muchos casos, han habilitado una lengua del odio, que, en palabras de Gabriel Giorgi, autoriza nuevos permisos culturales “para desfondar los pactos previos de la vida democrática”, pero constituyen un punto de anclaje de un proceso más amplio de espectacularización de la política, que se inició mucho antes y a través de los medios tradicionales. La puesta en escena es desde hace años al menos tan importante como aquello que se pone en escena: no sólo construye agenda sino también define las condiciones de facticidad. Los dichos e imágenes no se legitiman en su veracidad sino en el simple hecho de haber sido proferidos o mostradas, propiciando no obstante un verosímil que poco tiene que ver con la posibilidad de contrastación. Recordemos, por caso, la versión siglo XXI de la Campaña del Desierto que con scanners y excavadoras buscaba el escondite del dinero K, transmitida casi en tándem por la entonces –y ahoraMinistra de Seguridad y el periodista Jorge Lanata. Un desperdicio de recursos económicos e institucionales si se supone que el objetivo era encontrar dinero fugado del circuito legal debido a la corrupción, pero un éxito si se consideran los efectos en el campo simbólico, vista la performatividad de ese montaje escénico que sedimentó una imagen persistente que hoy una gran parte de la sociedad cree indiscutible.
Cuando Lanata, legítimamente por cierto, denuncia al presidente Javier Milei por difamación, está obliterando su participación –deliberada o no, concedámosle el beneficio de la duda- en la gran cadena de circulación de signos del orden comunicacional global que habilitó la espectacularización de la política, y que obtuvo en Argentina su más contundente resultado con el triunfo electoral, en las elecciones presidenciales de 2023, de un panelista de programas televisivos.
Antes que las redes, la televisión había comenzado a despejar el camino para modelar una audiencia demandante de explicaciones simples, dicotómicas, maniqueas, y para hacer de la audiencia y la ciudadanía dos dimensiones coextensivas e isomorfas. Como dice Daniel Innerarity, la principal amenaza de la democracia es la simplicidad, y en este sentido, habrá que reclamarles a las grandes corporaciones mediáticas un gran porcentaje de la factura, por su contribución al afianzamiento de “una práctica política que beneficia a quien mejor se maneja en el combate por la simplificación, aunque de este modo no se aporte ninguna claridad e incluso se dificulte la inteligibilidad de lo que realmente está en juego.” (Daniel Innerarity, La democracia compleja.)
Al dramatizar un libreto opositor en el debate parlamentario del martes pasado y luego votar a favor de la ley, la porción de diputados del radicalismo, de la Coalición Cívica y del bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto no hizo más que confirmar que ha sido devorada por la lógica del espectáculo, y que actúa para la audiencia. A ésta mostraron sus rostros consternados cuando hicieron discursos encendidos contra los efectos negativos de la ley; pero luego la aprobaron porque en la figura virtual e impersonal de un hemiciclo representado por puntos luminosos en rojo y verde se desdibuja la figura del protagonista y también la de la audiencia.
Por eso fundamental remarcar que el espectáculo es absolutamente confiscatorio de la posibilidad de hacer de la política un instrumento de proyección hacia un horizonte superador, compartido incluso con diferencias. Y que los hypocrités que aprobaron la ley demostraron su posición de ajenidad y de extrañeza respecto delas condiciones de existencia del ciudadano o la ciudadana común.