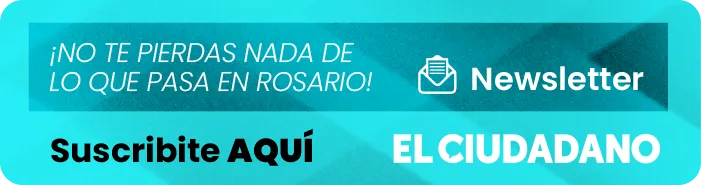Terminaban los años 90, y Fito Páez, sin siquiera imaginar que su vida sería una serie muchos años más tarde, escribía: “Yo era un pibe triste y encantado/ De Beatles, Caña Legui y maravillas/ Los libros, las canciones y los pianos/ El cine, las traiciones, los enigmas/ Mi padre, la cerveza, las pastillas/ Los misterios, el whisky malo/ Los óleos, el amor, los escenarios/ El hambre, el frío, el crimen/ El dinero y mis diez tías/ Me hicieron este hombre enrevesado”.
Así, el notable artista rosarino de trascendencia internacional, nacido en el 63, con tantas vidas vividas, con tantos giros como discos publicados, en una relación tan entrañable como directa y descarnada entre esa realidad que le tocó vivir y su inagotable universo creativo, definía la letra de «Al lado del camino», uno de los cortes de Abre, sucesor del colorido Circo Beat (1994) y de El amor después del amor (1992), su disco más icónico, más incandescente, el más vendido de todos los tiempos, y no casualmente el que da nombre a la serie que por estos días, a una semana de su estreno, es la más vista de Netflix por estas latitudes y en todo el universo de espectadores de habla hispana.

Ese niño triste que no conoció a Margarita, su madre concertista de pianista, de la que sólo conservaba un disco grabado en Radio Nacional Rosario, y que murió poco después de su nacimiento, ese niño que amó el piano de su madre como una conexión casi uterina y basal, como la del agua, con esa madre ausente aunque siempre presente; ese mismo niño que, como una epifanía, vio una vez en el Astengo de Rosario a Charly García al frente de La Máquina de Hacer Pájaros y supo que alguna vez esos escenarios serían suyos. Es ese mismo niño que descubrió el deseo para no abandonarlo nunca más, es el niño que amó a su padre más allá de las distancias, que idolatró a su abuela y a sus tías sin percatarse que la muerte y la tragedia más burlona lo esperaba unos años más tarde. Es ese niño eterno que es Fito Páez, que es el artista que hoy todos conocen porque nunca le soltó la mano a esa hermosa e incluso por momentos terrible patria de la infancia. Ese niño deslumbrado, por momentos sin aire, es el que se devela y se desnuda ante la desolación en la imperdible serie El amor después del amor.

Ver los ocho capítulos de esta propuesta gestada en tiempos de pandemia cuando la introspección se volvió una especie de carma, la ineludible contradicción que implica transitar un clásico nacional aunque recién estrenado, es un viaje a los 80 (e incluso antes) que genera un poderoso impacto en aquellos que comparten la generación del artista al tiempo que, para las generaciones que siguen, se revela como un descubrimiento; el hallazgo de un mundo hasta ahora poco conocido que explica y pone luz sobre muchas diálogos que en formato de poesía-canción cruzan lo ético y lo estético de Páez en una instancia muy dialéctica que va de punta a punta, con sus claroscuros, en toda su carrera.
De los primeros escarceos con la música en la casa de la calle Balcarce al 600 de Rosario, pasando por su encuentro con La Trova que aún no era La Trova, la llegada a Buenos Aires en el 82 y el descubrimiento de un mundo propio que salió a la luz más allá de sus oscuridades, hasta llegar, en 1993, al escenario del estadio de Vélez con su traje púrpura para cerrar una etapa que en realidad sigue abierta hasta este presente de festejos y aplausos, la serie propone ese viaje, ese recorrido que, como la memoria, va y viene, se construye, se arma y se desarma y, sobre todo, se apoya en un anecdotario que es casi un aguafuerte, sin espacios, sin aire (y otra vez el niño). Es una carrera feroz para llegar finalmente al destino deseado, donde todo terminó para volver a comenzar.

Si bien es cierto que Ivos Hochman como Fito y la santafesina Micaela Riera como Fabi Cantilo, en dos composiciones muy poderosas, estudiadas y elaboradas, afrontan un protagonismo casi absoluto, la serie, rodada con maestría por Felipe Gómez Aparicio y Gonzalo Tobal, con una descollante dirección de arte que incluye vestuarios y locaciones (muchas recreadas, como la casa de infancia del músico), más allá de la ausencia de imágenes que registren la Rosario real, suma un casting estudiado en cada detalle.
Es así que frente al enorme desafío que asumen Hochman y Riera, la serie de ocho capítulos producida por el propio Páez (también muy cercano al guión, a su vez muy cercano a su reciente autobiografía), junto con Juan Pablo Kolodziej y Mariano Chihade (Mandarina), exhuma momentos de otros artistas, pilares en el imaginario del rosarino, como son los de su admirado y en principio esquivo Charly García (extraordinario trabajo del músico Andy Chango), Luis Alberto Spinetta (Julián Kartun), Juan Carlos Baglietto (a cargo del hijo del músico, Joaquín Baglietto) y de ese otro amor después del amor, con la actriz Cecilia Roth (Daryna Butryk), todos ellos conocidos y en su mayoría, vivos.
Aunque quizás uno de las mayores contiendas interpretativas de la serie esté a cargo de Martín Campilongo (conocido como Campi), un humorista que, como suele pasar, escondía detrás de la máscara de la comedia, la de la tragedia, en una consagratoria performance dramática, en ese otro rostro no conocido, el del padre del músico, también de nombre Rodolfo Páez, tan referencial, tan cercano a ese universo ecléctico de discos maravillosos (los de Brasil, los de acá, los del mundo) que marcaron los primeros años de Fito que debutó como solista, en 1984, con Del 63 y no paró de hacer música en estos casi cuarenta años de producción artística que, quizás, ameriten una segunda parte de esta serie.
Y en ese devenir de aciertos, otros trabajos notables son los de Manuel Fanego en el rol del mánager del compositor, Gaspar Offenhenden como el Fito niño con pasajes verdaderamente descollantes, o Eugenia Guerty y Mirella Pascual como Charito y Belia, la tía y la abuela del protagonista, respectivamente, en una lista en la que aperecen otros personajes reales de entonces como un joven Andrés Calamaro, los hermanos Moura, Sandra y Celeste o el icónico productor André Midani (Jean Pierre Noher), y hasta un pasaje en la recreación del sótano del mítico y fundacional Parakultural con Urdapilleta, Tortonese y Batato Barea, acompañado en el recorrido por el poeta Fernando Noy, porque todo eso y mucho más es Páez.

En el mismo sentido revisionista, la serie se propone, en paralelo al relato del despegue artístico definitivo del músico, la oscuridad que implicó en su vida una enorme piedra atada a su cuello, cuando se encontraba de gira por Brasil, el asesinato, en 1986, de su abuela Delma Zulema Ramírez de Páez, de su tía abuela Josefa Páez (quienes junto a su padre se ocuparon de su crianza) y Fermina Godoy, una empleada de la familia que estaba embarazada, a manos de Walter de Giusti, un ex compañero de Fito de la Dante Alighieri, en un momento de oscuridad que tiñó de dolor y tragedia aquellos años de desolación que implicaron, al mismo tiempo, la creación de uno de sus discos más elogiados, Ciudad de pobres corazones, editado al año siguiente.
El caos al que lo llevó la depresión, los consumos devastadores que fueron el tránsito de un duelo que seguía a la muerte de su padre, la ruptura con Fabi Cantilo, corrieron un telón negro para dar paso, tiempo después, detrás de Tercer mundo (1990), a la mujer que juntaba «margaritas del mantel». El amor que llegó después del amor de la mano de Cecilia Roth, no sin antes conocer la verdad y quedar afuera de una oscura trama que intentó implicarlo en en desenlace de la referida tragedia familiar, empezaron a reconstruir el imaginario de ese niño sin aire, del niño que siempre extrañó la paz del útero materno.
Es muy destacable, también, el poder narrativo que propone la serie, cuidada en todos los detalles pero con las licencias necesarias como para poder contar en ocho capítulos y sin traicionar a la verdad donde, por encima de todo, hay un único protagonista de inagotable poder de resiliencia. Son treinta años, los primeros en la vida de un artista inusual, infrecuente, un artista renacentista, de muchas aristas, todas interesantes, todas montadas sobre el tembladeral creativo que supone el «Mundo Páez» que ya es todo un universo.