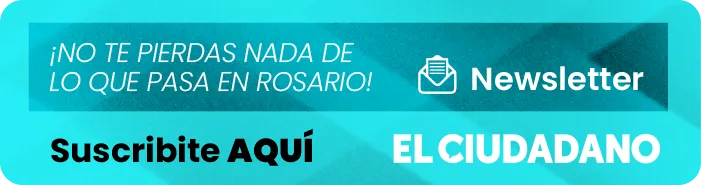Por Luciano Vigoni
En los primeros días de abril de 2022, en la cárcel de Turi, al sur de Ecuador, eran asesinados 20 internos. Sólo uno más de los lamentables hechos que se registran en las cárceles ecuatorianas, desde 2021 a la fecha. Más de 440 muertes se produjeron en la cárceles de ese país. Una realidad económica, política y social que desde hace unos años no parece más que agudizarse.
Lo particular de este hecho para quien escribe es que, en esos mismos días, participábamos en una red de posgrado sobre Infancias y Juventudes, organizado por CLACSO, la Universidad Salesiana del Ecuador y Redinju. Una instancia de la que formaron parte estudiantes, investigadores, referentes sociales, sindicales y demás dirigentes de diversas ciudades de Latinoamérica. Un medio día, a pocos metros de la universidad donde se desarrollaba el encuentro, se reportó un homicidio vinculado, según fuentes periodísticas, a los disturbios carcelarios y disputas territoriales.
No sólo en las charlas formales propias de los espacios de formación sino también en los encuentros más distendidos, de compartidas entre almuerzos y cenas las violencias, las desigualdades y la realidad de los pibes fueron los temas recurrentes que se llevaban la mayor parte del tiempo en los intercambios. El paralelismo y la similitud de lo que pasa en las grandes ciudades de Latinoamérica es asombroso con así también las diferencias propias de la escala de los conflictos y las particularidades que son parte de la historia de cada pueblo desde la época colonial en algunos casos hasta la constitución de los estados nación que tanto marcaron y marcan estas tierras. Sin embargo hay un diagnostico general que es común en las grandes ciudades en relación a la desigualdad. Los recorridos y las condiciones materiales en las que viven las mayorías populares nos da esa característica tan propia que es la región más desigual del planeta.
Las reflexiones y discusiones en la mayoría de los encuentros, seminarios, formaciones donde se abordan la situación de las juventudes y las infancias en particular en quienes peor la pasan. Esos pibes que de pequeños acompañan a los padres en el carro, vendiendo en esquinas, bares, haciendo un sinfín de trabajos que los alejan del transitar la vida entre escuela, el club, los talleres culturales, los ámbitos de recreación el deporte el juegos por donde deberían transitar las infancias y los jóvenes. La pregunta que siempre ronda es «que les pasa a los pibes», cómo se transita en esas condiciones sus angustias, miedos, sueños y utopías. Qué lugar le da el estado y la comunidad para poder ubicarlos y canalizarlos. Qué estamos haciendo como sociedad con los pibes que nacen en nuestras comunidades.
La frialdad de los números y la realidad de las periferias muestran que cada vez son más en nuestra región quienes quedan al margen. Sin embargo, frente al aumento exponencial en las tasa de homicidios y a los hechos como los que atraviesa el Ecuador, resulta aparecer siempre una salida vinculada a la militarización, encarcelamientos masivos, lucha contra las drogas, agencias y ejércitos continentales. No es una discusión que anulamos o no queremos dar, por el contrario. Creemos que debería haber un mayor énfasis en cómo se persiguen y afectan las relaciones económicas y el blanqueo del dinero entre países y ciudades y los vínculos con el capital financiero e inmobiliario. Pero nos resulta indispensable e impostergable discutir también las condiciones materiales donde se desarrollan la vida de las infancias y juventudes atravesados por múltiples formas de violencia, como así también sus recorridos vitales, sus vínculos con las políticas de educación, salud, la cultura, el trabajo. Discutir la construcción de políticas públicas junto a las organizaciones que generen en los pibes y pibas otra cotidianeidad y no intentos de propuestas que tienen una dimensión casi de ficción en la vida de los pibes. Políticas públicas que pongan el centro en lo vincular y en ese sentido incorporen la figura de acompañantes, docentes, referentes en el día a día de los y las jóvenes. Una fuerte inversión en infraestructura comunitaria en mejorar condiciones materiales de vida y en acompañar el desarrollo de la vida. Ya no con propuesta focalizadas, sino con la dimensión de que sean masivas y permanentes. Nunca hay espacio para este tipo de discusiones
Volviendo al encuentro, en uno de los talleres del de discusión y producción colectiva de contenido, surgió la propuesta de instalar un pizarrón en la puerta de la universidad, invitando a quienes pasaran a expresar o definir con una palabra lo que entendía que le pasaba a los pibes en el ecuador. Una acción casi simbólica que permita contraponer las discusiones académicas con la mirada de los pibes. Allí, en la voz de los pibes, fueron apareciendo esas palabras tan universales como son las que nombran sentimientos.
La pregunta sigue resonando con fuerza en una América Latina marcada por la violencia es qué le pasa a las infancias y juventudes. En nuestro país, presenciamos un DNU y una ley ómnibus llevados adelante de espaldas a la sociedad por un gobierno con dotes de mesiánico, aparenta querer resolver la profundidad de los problemas sociales a partir de una brutal desregulación del Estado desde la frialdad de un sequito de autopercibidos iluminados. Sin embargo, ninguno de los temas propuestos parece propiciar una discusión profunda sobre cómo construir una realidad más vivible para todos, con menos sufrimientos y angustias. La deshumanización de estas discusiones se refleja en la normativa gobernada en su totalidad por las reglas de la oferta y la demanda que profundizar la mercantilización de la vida donde lo que no es rentable queda por fuera de ser reconocido y garantizado a partir de una planilla de excel que se controla desde la centralidad de un país cada vez más unitario.
No hay soluciones lineales. Posiblemente tampoco haya soluciones definitivas. Es incuestionable e irremediable que la realidad de América Latina, en Rosario, Guayaquil, Bogotá, Quito o cualquier ciudad, se verá cada vez más oscura si no nos detenemos a preguntarnos qué les sucede a los niñ@s y jóvenes. Cortar la reproducción de la violencia implica no sólo abordar las relaciones económicas de los grupos armados, sino también generar en niños y jóvenes un sentido de vida diferente, transformando aspectos no solo materiales sino también, simbólicos. Produciendo otras subjetividades que sólo y estando con cotidianeidad y ternura no con políticas y talleres esporádicos.
Aunque éste enfoque no arroje resultados inmediatos y no sea una perspectiva que se ajuste a las expectativas de la democracia representativa y la inmediatez del corto plazo que exige la sociedad actual, debemos preguntarnos si lo que queremos es abordar seriamente esta problemática o seguir confiando en slogans simplistas e históricamente repetidos que poco resultado han dado. Un texto de Rita Segato que lleva el nombre “El color de la cárcel en América Latina” da cuenta que no es un problema jurídico ni policial, sino de profundas reformas en la organización de nuestros estados nación. No alcanza con resistencia en necesario imaginar una nueva realidad ya no con pequeñas reformas animarnos a reconfigurar una nueva organización estatal que hoy perpetua y reproduce las desigualdades que enuncia combatir. Otras relaciones económicas y otras formas más humanas de vincularnos.