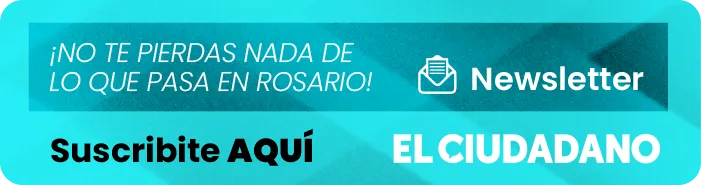Por Ricardo Ragendorfer- Télam
El “Gringo” Suárez era un amigo de lo ajeno. Cabe aclarar que lo ajeno para él eran los bancos y blindados, aunque tampoco desdeñaba tesorerías de grandes empresas en días de pago.
Dicen que la etapa más fructífera de su carrera transcurrió a fines de los ’80, cuando la banda que integraba habría recaudado -según datos policiales– una cifra cercana al millón y medio de dólares, tras una decena de golpes tipo comando. Entre estos resalta el asalto a la planta fabril de Mercedes Benz, en González Catán; el de la sucursal Olivos de la Banca Nazionale del Lavoro y el de la Municipalidad de Merlo.
Lo cierto es que en el estilo operativo del Gringo y sus compinches se advertía una semejanza con el de las organizaciones guerrilleras en la década anterior. Tanto es así que ellos también estaban divididos en células; sólo se comunicaban a través de claves telefónicas y contaban con tecnología como para interferir la frecuencia del Comando Radioeléctrico.
Tal nivel de sofisticación les permitió, por caso, una hazaña memorable: el saqueo simultáneo –perpetrado por dos grupos de la banda en la mañana del 25 de octubre de 1990– de la sucursal Plaza Italia del Banco de Galicia y el de una fábrica de textil del barrio de Liniers.
–El segundo hecho estaba batido –contó él con una sonrisa ladeada.
Luego, calló por un instante, como para medir el efecto de sus palabras. Recién entonces se lanzó al relato del asunto; a saber:
–Esa delación la sabíamos de antemano. Pero igual nos mandamos, sólo que en el auto del gerente. Porque aquel vehículo lo habíamos levantado en la cochera de su casa. Al final, entramos a la fábrica con él ante la atenta mirada de los policías, ubicados en puntos estratégicos como para pasar a la acción. A los pocos minutos salimos en aquel mismo auto con un bolso lleno de billetes Y los vigilantes nos saludaban.
El Gringo remató la última frase con una risita casi infantil.
Mi encuentro con él había tenido lugar durante el invierno de 1990 en el bar El Británico, del barrio de San Telmo, a través de un amigo en común que residía en la cárcel de Villa Devoto: el “cura” Pérez (llamado así por un asalto que cometió disfrazado con una sotana). La cuestión es que, por aquellos días, me habían encargado un artículo sobre un juez federal de San Isidro que solía excarcelar detenidos a cambio de de dinero, y el Gringo había sido uno de sus beneficiados. De modo que se explayó al respecto con lujo de detalles.
Luego pidió otra ronda de café para tocar temas más mundanos: fútbol, películas y temas de actualidad política. Así pasamos del café al whisky. Esa vez la charla se prolongó hasta la madrugada.
En aquella época lo vi otras cinco veces, siempre después de que él me dejara crípticos mensajes en un “beeper”. Pero en cierta ocasión, estando él en alguna calle de Congreso, descubrió mi presencia en un taxi frenado ante un semáforo y, haciendo gala de una silenciosa agilidad, no vaciló en irrumpir en la cabina con una sonrisa de oreja a oreja. Su cálido saludo disipó mi sorpresa y, en el siguiente semáforo en rojo, desapareció.
No nos volvimos a encontrar hasta mucho tiempo después.
El 7 de noviembre de 1991, el entonces ministro del Interior, José Luis Manzano, secundado por el jefe de la Policía Federal, comisario Jorge Passero, anunció en una tumultuosa conferencia de prensa el exitoso resultado de una pesquisa que culminó con “la captura –según sus dichos– de ocho pistoleros de máximo nivel”. Uno de ellos era el Gringo Suárez.
Rencilla en el Más Allá
A los pocos días, la prensa ya se había olvidado del asunto. Y posiblemente, el ministro Manzano también.
A mí, en cambio, lo del Gringo me había causado cierta pesadumbre.
Tal vez pensara en eso durante la mañana del 12 de noviembre, cuando –enviado por el semanario en el que trabajaba– fui a cubrir un extraño hecho ocurrido en la Costanera, a la altura del aeroparque Jorge Newbery.
Todo se había desencadenado a las 11:15, después de que una pareja llegara allí en un destartalado Citröen, estacionando en la mano que da al río, ante la indiferencia de los escasos pescadores que había en ese momento.
Quizás ellos no advirtieran la tensa discusión que envolvía a los recién llegados. Pero sí los dos primeros tiros que ahuyentaron a las aves. Y también el tercero, que, a los pocos segundos, volvió a destrozar el silencio.
En ese instante, todas las miradas convergieron hacia el vehículo.
La cabeza de la mujer, con un orificio en la frente, yacía empapada en sangre sobre la ventanilla derecha, mientras que el hombre había quedado en una posición curiosa: de rodillas junto al auto, con las piernas exageradamente separadas. Y a medio metro de su mano izquierda había una pistola Ballester Molina calibre 45.
–Se ve que el tipo bajó del vehículo para suicidarse –dedujo un policía.
Era un cabo que prestaba servicios en el aeroparque.
Después llegó un patrullero de la comisaría 51ª. Y finalmente, un móvil con personal de la División Rastros.
Los peritos no tardaron en encontrar los documentos de la infortunada pareja. Y tres sobres que fueron abiertos no sin ansiedad. Su lectura causó un nervioso conciliábulo entre ellos. Y un hermetismo ante del resto del mundo.
Al rato también se hizo presente una moderna unidad de Criminalística, más patrulleros y un Falcon azul del cual bajó el titular de la Circunscripción Tercera de Comisarías. Luego arribaron otros jefes de la Federal.
En eso, apareció una mujer. Parecía fuera de sí.
Los uniformados la frenaron. Ella se identificó: también era policía. Y se la oyó preguntar por el nombre de la difunta. Entonces, se puso a gritar en medio de una crisis nerviosa y tuvo que ser retirada.
Junto a mí estaba Emilio Petcoff, el viejo y entrañable cronista policial de Clarín, que me susurró al oído:
–Parece que los muertos son policías.
Después, uno de los comisarios le daría la razón: la mujer resultó ser la cabo Ester Caputo y su malogrado matador, el inspector Daniel Arna.
Entonces quisimos saber la causa de lo sucedido. Por toda respuesta, el comisario se encogió de hombros.
Mientras tanto, los dos protagonistas de esta trama fueron sacados de la posición en la que estaban para ser tendidos sobre el pavimento. Los peritos continuaban con sus tareas, ahora a salvo de las miradas, ya que una tosca cortina hecha con bolsas de residuos fue colocada alrededor de los cuerpos, ya desnudados.
Al acercarme, pude ver que la mujer tenía un balazo en el centro exacto del pubis. Y con las marcas propias de haber sido gatillado a quemarropa.
Jamás pude olvidar la expresión de aquellas caras ya sin vida: la del tipo seguía irradiando un profundo encono. Y la de ella, con los párpados cerrados, conservaba el asombro esculpido en sus facciones. Era como si prolongaran el altercado en el más allá.
Me pregunté qué conflicto habría desencadenado ese final, sin imaginar que alguna vez encontraría la respuesta.
El corazón delator
El Gringo Suárez estuvo preso hasta 1999, cuando un recurso presentado ante el Tribunal de Casación propició su excarcelación. No se puede decir que durante sus años de “reja” haya desperdiciado el tiempo: se recibió de abogado en el Centro Universitario Devoto con las más altas calificaciones. Y desde entonces ejerce su profesión, defendiendo a sus antiguos compañeros de correrías y otros tipos como él.
En una ocasión me llamó para pedirme una copia de un artículo que yo había publicado en la revista Pistas porque pensaba que, tal vez, su contenido podría beneficiar a uno de sus clientes. Entonces le propuse que viniera esa misma noche a mi casa a buscarla.
El Gringo tuvo la delicadeza de aparecer con una botella de JB. Esa vez el encuentro también se prolongó hasta la madrugada. Su extensa temporada en la sombra no parecía haber hecho mella en él. Aún exhibía en la mirada aquel brillo que sólo poseen quienes viven minuto a minuto. Y tampoco había perdido su sentido del humor. Sin embargo, costaba acostumbrarse a su traje de abogado.
Durante gran parte de la velada se refirió a pasajes de su vida carcelaria, intercalando en sus relatos algunas observaciones dignas de Foucault.
De pronto, le pregunté en qué circunstancias se produjo su captura.
–Mirá, “perdí” porque me infiltraron una mujer policía.
A continuación, comenzó a desgranar un minucioso relato al respecto, haciendo hincapié en que esa agente encubierta, con el propósito de hacer su tarea más verosímil, había accedido a tener relaciones íntimas con él. En este punto, sus labios dibujaron una gélida sonrisa, y agregó:
–A los pocos días de caer, supe que el marido de la mina, que también era cana, se enteró del asunto, y sin tomarlo muy a bien. ¿Cómo terminó todo? Pues bien, se la llevó a la Costanera y le pegó dos tiros; el tercero fue para él.