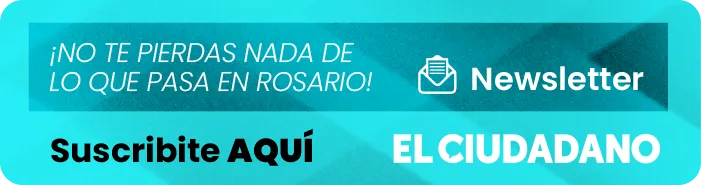Un conjunto de poemas sobre la infancia podría leerse como el comienzo del resto de la vida del autor, donde se cifran algunos tópicos de una identidad que se pone en marcha, y que la distancia del tiempo y los influjos que surjan irán torciendo; a veces de modo definitivo, otras conservando algo de esa sustancia devenida ahora, en la escritura, en huellas, en fantasmas del pasado bien cercanos, pero cuya magnitud, al pasar de las páginas, hace foco en sentimientos, posibilidades, intensidades de esa patria atribulada más tarde con el inevitable embate de los años y, quizás, embebida de una música distinta.
En aquella lejana infancia de zonas indecisas, el niño observa como hijo, como amigo, como pariente la crudeza de una existencia que se impulsa auténtica, a veces solitaria, lúdica, delicada, doliente mientras se conoce la vida de los otros, el paisaje en derredor, sonando como advertencias preliminares de lo que vendrá.
La infancia desvalida, reciente poemario del narrador, poeta, ensayista Roberto Retamoso sitúa una época y un territorio donde aquel niño –¿que fue?, como el mismo autor se pregunta–, se desplaza con el pasaporte físico suficiente para que no se lo requiera en asuntos de grandes, atravesando los espacios de una casa, las veredas de su frente, el patio de la escuela primaria, lo que se yergue más allá y despierta la curiosidad o la aprehensión, un poco como si no existieran las fronteras, aunque siempre consciente de la hospitalidad de ese universo acotado que lo contiene.
Además, la de Retamoso, en este libro, es una escritura que quiere conocer –ya que el niño solo observa–, entrar en las derivas de un mundo omnipresente convirtiéndose un poco en un entomólogo que tantea las interacciones con ese hábitat donde creció. Lo hace con una prosa poética llena de imágenes y, en algunos pasajes, intensamente soñadora, vívida y entrañable a la vez, como si revalidara en su memoria una estrategia para asomarse y cotejar si las asociaciones y tensiones de esa infancia signarían su vida futura. En este sentido, los avistajes y las descripciones parecen ser lo único que cuenta cuando se detiene en los miembros de su familia, en la práctica de los juegos, en eso que podría llamarse amor.
Mucho se ha escrito sobre la infancia, hasta pueden encontrarse ciertos estándares, pero La infancia desvalida aporta un nuevo augurio, el que señala que la infancia no puede ser definida sino por aproximaciones, por la forma de –en este caso– los mismos poemas, por cómo se han aferrado esas visiones primeras, por la intensidad con que se las captura, por la tarea minuciosa de construirles un sentido.
Es evidente la confianza que Retamoso tiene en el lenguaje, en su poder para tramar una urdimbre de imágenes desde donde surge el tono algo nostálgico con que introduce, de modo indefectible, desde algunos manjares caseros, ropajes, muebles, inminencias climáticas, sonoridades de ese mundo antiguo –el rumor de los pasos, el ondular de los cuerpos– hasta el cauce socio-político de la época, su incidencia directa sobre la cotidianidad. Sucesos individuales e indivisibles –las lecturas escolares que aluden a Perón y Evita– que corporizan, sin saberlo todavía, los grandes acontecimientos de ese tiempo.

En este libro, la poesía de Retamoso está permeada por cierta sensibilidad hacia las marcas iniciáticas que la infancia dejó en su vida; por el cruce entre el asombro y el atisbo de esperanza de esos años, por la búsqueda del toque de belleza que yace en algunos de aquellos pasajes y que iluminarían las preguntas del presente. En la asunción de que en esa dimensión de la existencia están el vigor de la vida que se abre, la polifonía de voces que despeja capas en la escucha, se restaura una épica, no fundada como narrativa heroica, sino una que deviene “ser” en ese paisaje de la infancia, de igual modo que se restaura la completud de ese tiempo para que en el lector se vuelva trascendente.
Para eso, Retamoso se limita a la visión directa u objetiva de las cosas inmediatas, de lo particular, porque desde allí, por cómo se dice –o escribe– fluirá una continuidad que brillará hasta la extrañeza, tejida casi como una abstracción, para que en unas pocas líneas del poema reverbere su luz. Escribe: “…llueve, como si no lloviera, como si todo no fuese / más que un impersonal equívoco, / tramado por el paso de las horas / que llevan, de la claridad del día / al bronco momento / de todas / y cada una de las noches…”.
La infancia desvalida es un viaje lírico, encendido por el chisporroteo del deseo; incluso cuando aparecen señales de que algo más fuerte cambió el aire y preanuncia un país acicateado por penurias, injusticias, masacres. El estilo es envolvente e invita a leer el libro como si fuera una novela. El lugar de la enunciación proviene del vértigo de lo nuevo, de lo real que acontece mientras se recuerda, y aunque no se reconozca aquel niño en el que ahora escribe, hay un dictado o una estrategia para posicionarse desde la espontaneidad de una memoria que se hace arborescente para encontrar lo inesperado.
Incluso contra las intenciones del autor, porque en uno de los apartados en cursiva, hasta refuta a (Juan José) Saer cuando este ya había refutado a (Marcel) Proust al decir “que no existe relación entre el recuerdo y el objeto recordado” (“Demos vida al inmenso edificio de los recuerdos”, decía el francés), porque él (Saer) “…seguía creyendo / en la posibilidad de los recuerdos…”.
Lejos de ser una totalidad, esa infancia que se cuenta en este poemario deja ver el lugar por el que ese niño se fuga; cualquiera de las cosas que haga se aleja de ser concluyente; más bien es como si se leyera el juego de miradas, el embelesamiento con que vive esos primeros años; al ritmo de sus movimientos, lo contagia lo desconocido, lo que implica abrirse, o tal vez, exponerse: “…de golpe, algo quiebra la monótona placidez / de la noche calurosa, se escuchan gritos terribles, / en el fondo de la casa. gritos que en realidad / son aullidos, bramidos sin control ni medida. / alguien grita locamente, grita como si le estuviesen / arrancando las vísceras, las entrañas, / como si se las estuviesen tirando con violencia / hasta lograr que esas partes del cuerpo / salgan por la fuerza, / mostrando su grosera intimidad ante la vista / de todos los presentes…”. La idea de un sentido que estalla o escapa sitúa la fuerza de esa experiencia; allí entonces yace un efecto inesperado y una radicalidad de la apuesta, como si se intentara llegar a algo verdadero –sobre aquello que carece de presencia–, enlazando una forma de vida y una escritura que permiten reinventar lo perdido hasta convertirlo en algo recónditamente personal.
En otro de los apartados (son varios) en cursiva escribe el autor: “…no se puede ver lo que no está, / no porque carezca de luz y por ende de visión, / sino porque carece de presencia. / ido no en el espacio sino en el tiempo que corre / llevándoselo todo, / se ausenta del aquí, del hoy: / no es, en vez de ser; no está, en vez de estar…”, de modo que La infancia desvalida revela que no sería tanto el paso de los años lo que permite al pensamiento del autor volverse acto de escritura, sino el peso de aquello que se niega a ser olvidado, donde encuentra, en su transcurrir, lo inesperado.
Sobre el final, también en cursiva, cuando puede leerse “…quizás ya sea hora de abandonar las llaves con las que cierro / este texto. han cumplido, sí, una función, porque lo han / encorsetado, lo han ceñido, separando su espacio y su forma del / resto del escrito…” (…) y “…todo no es más que una fantasmagoría, una tramoya, urdida / desde hoy, desde aquí, en el intento vano de reponer no lo que / fue, sino lo que creemos que haya sido…”, el autor parece signar que el tiempo y el recuerdo están abiertos el uno para el otro, como dos caras de una misma moneda, porque fuera del tiempo tampoco puede haber recuerdo. Y aunque se consiguiera enumerar todos los elementos que componen el recuerdo –La infancia desvalida lo hace, al menos, con buena parte–, sería imposible medir las impresiones que han dejado.
Entonces, ¿sería posible, vale la pena, recuperar el pasado? Podría decirse que, según este poemario, para Retamoso lo pasado encierra algo de la realidad de lo presente, del tiempo pasando, porque su peso material no lo adquiere sino en el recuerdo. “…si veo aquel niño, no puedo verme a mí, y mí no es más que / una instantaneidad, siempre cambiante, siempre distinta. / ¿cuántos míes he sido a lo largo de mi vida?…”, se pregunta. Y en un intento de conjurar el interrogante, escribe: “…imposible saberlo, porque no hay modo de saber si en lo / que somos hay algo que perdura, o lo que –por el contrario– / perdura es lo que cambia, siempre…”. Desde el espacio conjetural de la poesía, que no es tanto un lugar sino algo que sucede, y por lo tanto cambia, el autor pone a funcionar la memoria, como trama afectiva y emocional, para fijar esa experiencia inicial como si esculpiera en el tiempo