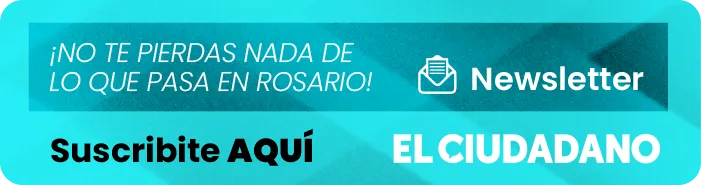El infierno en las palabras y en la memoria, el infierno que no se olvida y que no da respiro. El infierno laberíntico y fagocitante que convive con cada ser humano en su cuerpo y en su imaginario. La pesadilla de los infiernos propios y los colectivos y una forma diferente de referenciar la última dictadura cívico-militar (el infierno cercano). El “horror vacui”, ese miedo al vacío que hace que todo esté lleno hasta lo insoportable. Todo, hasta las metáforas, con una idea tremebunda del fracaso, con los feminismos, el psicoanálisis y una crítica a la crítica incluidos, en el contexto de una comedia disparatada y kitsch. De otro modo sería imposible.

Inferno, la última experiencia escénica de Rafael Spregelburd, propuesta gestada desde la Compañía El Patrón Vázquez, fundada por el notable y siempre inquieto creador junto a su colega Andrea Garrote hace tres décadas, con un potente aire de pastiche barroco, de pesadilla cómica, estrenada el año pasado en el porteño teatro Astros, pasó el viernes último por el Teatro Municipal La Comedia de Rosario a sala repleta, con una única función (debería volver e incluso recorrer el país), dejando en la platea un sinnúmero de valiosos interrogantes y un encendido y saludable debate.
Un dispositivo escénico montado con objetos reales pero de impronta distópica, una alegoría de la repetición y la acumulación de objetos, casi un depósito en tono de parodia del teatro de living que llenó por años y años los escenarios de la escena independiente argentina, se pone en tensión con la presencia de unos personajes que son varios al mismo tiempo y en diferentes momentos. Un escritor de columnas de turismo, Felipe (Spregelburd), se despierta borracho de un viaje (aparentemente) por Chile, muy confundido y contrariado por la presencia en su “habitación” de dos catequistas (Andrea Garrote y Violeta Urtizberea), junto a una especie de alter ego del mismo escritor, su copia, (Guido Losantos), que le cuentan que el Vaticano abolió el infierno, que ya no existe y que por lo tanto ahora está en las palabras.

De este modo, la inexistencia a futuro de ese lugar en llamas al que la religión amenazó con mandar a las ovejas descarriadas del rebaño pasó a ser sólo una palabra o una metáfora, entonces ahora está en el aire, en todas partes, está en el lenguaje y en las personas. Y la única forma de escapar de él es con las llaves de las siete virtudes que serán liberadoras: fe, esperanza, caridad, templanza, justicia, prudencia y fortaleza; todas juntas y cada una a su debido tiempo, una tarea que parece imopsible.
Conocido por sus desafiantes aparatos teatrales, y con el antecedente cercano de La Terquedad, Spregelburd, en un tiempo donde rige la inmediatez y lo básico, lo ya masticado e incluso lo televisivo, se mete, nuevamente a partir de El Bosco, cuya obra El Jardín de las Delicias a lo largo de los años le permitió trabajar sobre los Pecados Capitales (con piezas como La Estupidez, El Pánico o La Terquedad), pero lo hace ahora desde las “siete virtudes que libran del infierno” al proponer un magna de ideas, conceptos y palabras, laberíntico e imbricado hasta los más mínimos detalles.

Lo imposible, para el creador, parece ser posible, viable, y lo resuelve de un modo magistral: desde la parodia y el sinsentido como sentido crítico, depositando toda su confianza en un equipo de actores magistrales (él incluido) y en el trabajo del notable músico Nicolás Varchausky, que con su presencia en escena y su inquietante universo sonoro es otro personaje, un voyeur, en una serie de secuencias o momentos maravillosos donde cada uno se hace cargo de ese texto sin respiro, y que de una comedia por momentos hilarante da paso a una mirada oscura y poderosa sobre las consecuencias de la última dictadura cívico-militar, el infierno cercano, el de todos y todas.
Fiel a sus obsesiones, esta vez Spregelburd, involucrado en un material donde nuevamente tiene un triple rol (autor, director y protagonista) se muestra cómodo en su elegida y saludable incorrección política (por sobre todas las cosas, para ser incorrecto, antes hay que ser sensible e inteligente) y una vez más retoma ideas o formas narrativas donde la copia y la repetición son funcionales a un juego narrativo donde la experimentación tanto en lo escénico (en lo estético que plantea desde la escenografía, el vestuario y el dispositivo lumínico) como en el lenguaje suponen un nuevo canon para su teatro que, sin embargo, se vale de recursos conocidos en su obra como son el referido horror vacui, el plagio, la duplicación y la repetición, el disparate y el sinsentido y una idea el caos que camina por el borde de la cornisa pero nunca se cae.

Aquí, en otro capítulo de su profusa obra inspirada en esa pintura profética que hace años lo obsesiona, el autor diseñó un nuevo laberinto de palabras y acciones donde se adentra en las siete virtudes y las escenifica, pero no desde su supuesto valor sino desde su inagotable capital simbólico, rodeado de un equipo artístico que se completa con el complejo dispositivo escénico que también dialoga con la idea de repetición y superposición, obra de Santiago Badillo, el ingenioso vestuario de Lara Sol Gaudini por momentos con guiños a los personajes de El Jardín de las Delicias, y las imágenes intervenidas (también las postales como programas de mano, la «llave» para cada espectador/a) del artista santafesino Marcos López.
El Infierno del Bosco según Rafael Spregelburd: “Yo escribo como si las palabras fueran música”
Inferno, obra que se conoció originalmente en 2016 en Austria, dado que el texto original fue comisionado por el Vorarlberger Landestheater Bregenz para celebrar los 500 años de El Bosco, sobre el cual Spregelburd, creador de impronta renacentista, ya había planteado la referida y profusa obra de obras Heptalogía de Hieronymus Bosch, es una comedia en la que el autor, en tono operístico, escribe como si cada palabra fuese música y lo escenográfico, un laberinto de los sueños de esos personajes burlones y aterrados. Inferno hace reír mucho aunque nunca sea esa una premisa o una intención de su autor. Pero sobre todo, los personajes, esos hijos del disparate que esquivan objetos de una arquitectura de pesadilla acompañan a ver ese río de cadáveres que no se puede nombrar, confirman que “no siempre la verdad es lo que más conviene” y hacen sentir que “las horas y la tortura son lo mismo”.