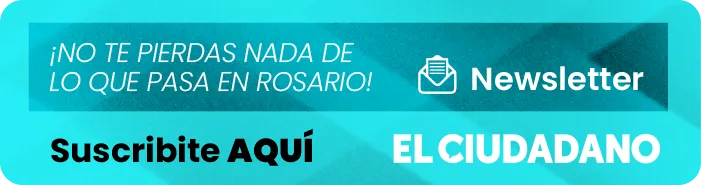Son conocidas las inclinaciones de la población de la mayoría de los pueblos del interior provincial en cuanto se refiere a la práctica del juego, en sus más diversas y variadas formas. Los clubes sociales, las sociedades que agrupan a los descendientes de alguna de las nacionalidades que se radicaron en nuestra pampa húmeda (sociedades italianas, sociedades españolas, agrupaciones eufemísticamente llamadas “culturales” de croatas, friulanos, piamonteses, andaluces, etc.). Algunos patios o adyacencias parroquiales son, por lo común, el ámbito en que se practica toda clase de juegos: naipes, taba, dados, ruletas, etc., ocupando en esa actividad casi todos los días, y, ya con mayor nivel de organización, riñas de gallos, carreras de perros, carreras de caballos,
generalmente. Para celebrar alguna fecha cara a los sentimientos o tradiciones locales se organizan reuniones en que el juego en todas sus vertientes ocupa un lugar de privilegio.
No faltan los organizadores de “partidas”, que así se llaman las reuniones especialmente preparadas para dar rienda suelta a esta pasión incontenible que combate el aburrimiento y la rutina pueblerina. Estas partidas cuentan, generalmente con la intervención
de algún personaje llamado “el capitalista” o “el banquero”que se encarga de la banca y por supuesto, siempre, con la connivencia policial –como mínimo local– y las complicidades de las autoridades comunales y provinciales, a las que en general no son ajenos los curas párrocos.
El juego hace estragos en los estratos humildes y medios de la población y muchas veces se han registrado reclamos de las víctimas que no son sino las madres, esposas, compañeras, hijos e hijas de quienes, por esta vía comprometen la economía familiar y muchas
veces ponen en riesgo su patrimonio y con ello contribuyen seriamente a la destrucción de los hogares.
Durante sus dos mandatos, el gobernador Carlos Sylvestre Begnis llevó una lucha frontal contra lo que consideraba un flagelo para las familias, y así lo expresó en sus mensajes a la Legislatura, en conferencias y charlas con los periodistas, en bajada de línea a los funcionarios y hombres de su partido y en la organización y puesta en marcha de brigadas o secciones es-peciales de la policía provincial para el combate y represión de esta actividad. Se negó, firme y decididamente a la oficialización de algunas modalidades y a la autorización de funcionamiento de casinos o salas de juego en la provincia.

En ese marco, y en la primavera de 1973, fue cuando un grupo de mujeres de un pueblo del departamento Rosario me visitaron en el despacho asignado al ministro de Gobierno en la ex Jefatura de Policía de Rosario para exponerme la seria preocupación de todas ellas y de todas aquellas que, no habiendo podido trasladarse, les habían encomendado la representación.
Eran unas veinte, todas amas de casa, angustiadas por la situación que les creaba a las familias, con peligro incluso para sus bienes y cuando no, para la subsistencia elemental, el verdadero desborde del juego bancado y la entrega incontrolable de sus maridos a la ruinosa actividad. Relataron que todas las semanas, en chacras de la zona, se desarrollaban las partidas de juego con conocimiento
y complicidad de las autoridades comunales y policiales.
Me pedían la intervención del gobierno, en definitiva del Estado, para poner fin a la alarmante situación.
La rutina consistía en trasladar el reclamo a las autoridades policiales y encomendar a algún funcionario de confianza la investigación para determinar la fecha y el lugar del encuentro y, en su momento allanar y detener a los infractores y secuestrar dinero y objetos del juego, rompiendo de ese modo la actividad en la zona.
Se corría el riesgo cierto de que trascendiera la futura acción policial y, en consecuencia que fallara toda la instrumentación, colocándonos en situación ridícula y generando escepticismo y desazón en las familias afectadas. Les propuse un procedimiento heterodoxo: las denunciantes debían informarse sobre la fecha y lugar (generalmente una chacra de la zona) en que se habría de llevar a cabo la próxima partida y hacérmelo saber. En lo posible con la anticipación que me permitiera la puesta en marcha del operativo que se proyectaría.
Recibidos los datos, con personal policial a las órdenes de un jefe de confianza (de otra jurisdicción, la ciudad de Santa Fe) y con orden judicial en la mano, dispusimos el allanamiento de la chacra individualizada. La concurrencia era numerosa y a la llegada de la policía intentó huir y se desparramó a la carrera a campo traviesa, siendo en su mayoría detenidos y trasladados a la Jefatura de Rosario.
No faltaron algunas situaciones lindantes con lo grotesco: pérdida del calzado en el campo arado o entre los rastrojos, algún fundillo rasgado por los perros de la chacra, alguien obligado a bajar del techo de un galpón o rescatado entre los cerdos del chiquero.
La policía del pueblo fue intervenida y sancionada. El “banquero” individualizado, detenido y advertido. El dueño de la chacra, por lo que supimos, mantenía airado su reclamo de la retribución pactada.
En las reuniones que se sucedieron en el Club Social y en otros bares y lugares de reunión se especulaba sobre quien habría sido el que había advertido, sin sospechar para nada el origen de la información y generándose un verdadero tramado de sospechas
cruzadas y, en general atribuyendo la autoría a algunos perjudicados en partidas anteriores o a la deslealtad policial.
Pocos días después, cuando los hombres habían recuperado la libertad, varias de las mujeres que habían hecho la denuncia me agradecieron por lo hecho, pero sin ocultar un reclamo: se quejaban por el escaso y corto tiempo de detención de los infractores.
Prometieron volver a informar sobre situaciones semejantes y colaborar de ese modo en la preservación de sus economías familiares y combatir una disolvente y arraigada práctica en todos los pueblos de esta provincia de Santa Fe.