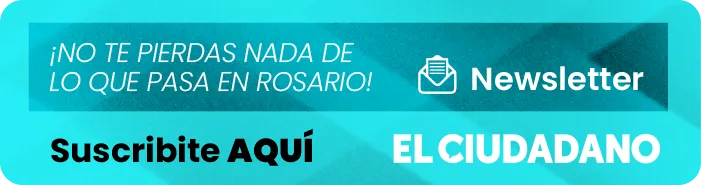Aquello que muchos todavía piensan acerca de que Leopoldo Torre Nilsson fue un realizador venerado en todos lados, no es demasiado cierto; en todo caso lo fue a medias, y, como suele ocurrir, el reconocimiento a su obra lo obtuvo en el exterior, mientras que en Argentina le fue esquivo, más allá de algunos éxitos masivos que, también como suele suceder, no son sus películas más elaboradas sino algunas vinculadas con un consumo sin pretensiones como lo fueron Martín Fierro (1968), El santo de la espada (1970) y Güemes, la tierra en armas (1971). En el país se lo censuró y se le restó méritos a sus mejores títulos y apenas si sus detractores cerraban algo la boca cuando público y crítica lo cortejaban en el Festival de Cannes, pero insistían en desconocer que su narrativa había introducido cierta modernidad estética en el cine nacional y que sus planos o encuadres respondían a una búsqueda de expresión personal para relevar mejor las miserias desplegadas por la moral burguesa, sobre todo algunas de las más traumáticas, como la represión sexual.
Torre Nilsson tuvo al verdugo más destacado en la censura vernácula, Miguel Paulino Tato, cuyo latiguillo para cortar un film o prohibirlo era bajo la admonición de que “ataca a la familia, la religión, la moral y otros valores básicos de nuestro sistema de vida”. Junto a la escritora Beatriz Guido inició una fecunda relación –laboral, ella fue su guionista, a la vez que sentimental– que produjo algunos de los mejores títulos de su obra como La casa del ángel (1957); El secuestrador (1958); La caída (1959), Fin de fiesta (1960), La mano en la trampa (1961) en los que plasmó con singular expresividad el lugar de la mujer como víctima predilecta de los prejuicios de la moral burguesa que la confina y enclaustra a partir creerla potencialmente peligrosa por su capacidad de “generar pecado”.
Ese lugar de sumisión de la mujer ante los mandatos patriarcales fue uno de los ejes que desarrolló de modo enfático y al que opuso sus heroínas dispuestas a romper esa hegemonía transgrediendo las normativas que las condenaban a convertirse solo en objeto de deseo. Todo lo cual, en épocas de la Revolución Libertadora o del gobierno frondicista, situaba a Torre Nilsson, un hombre que defendía el amor libre y la revolución cubana públicamente, como un artista condenable que debía ser execrado.
Un desasosiego radicalizado
Parte de su técnica narrativa la había adquirido junto a su padre, Leopoldo Torres Ríos, con quien incluso compartió la dirección de El crimen de Oribe (1949), una adaptación de El perjurio de la nieve, una nouvelle de Adolfo Bioy Casares, y El hijo del crack (1953), un film de corte más popular pero de muy lograda construcción. Apodado Babsy, se lanzó en solitario con Días de odio (1954), una libre pero eficaz versión del relato de Borges, Emma Zunz, donde ya exhibía una llamativa destreza en los planos y un montaje sutil y dinámico que lo apartan de las convenciones de un cine nacional algo adocenado, como solían ser buena parte de las adaptaciones que hacía el cine de la literatura. Aquí ya se manifestaba el lugar del personaje femenino situado en cierta posición social y arrastrado por la degradación familiar –en este caso involuntaria tal cual aparece en el relato original– que más tarde perfeccionaría en matices y profundidades en el trabajo conjunto con Guido.
Incluso su singularidad llega a manifestarse en su independencia de los movimientos estéticos o de las tendencias políticas en boga para plasmar sus relatos, lo que no significa que su cine no se posicione políticamente, ya que su visión impiadosa de las clases burguesas lo coloca en una zona crítica altamente corrosiva, y en ese sentido nada mejor que tener esa extracción para conocer en detalle ese universo. Si parte de la crítica lo sitúa como quien inaugura la modernidad en el cine nacional, la llamada Generación del 60 lo reconoce explícitamente, entre ellos quien sería su discípulo, Leonardo Favio, que le dedicaría su ópera prima, Crónica de un niño solo. Como se sabe esa generación tuvo temas comunes como el hastío existencial, la hipocresía, la falsedad afectiva, casi todas derivadas de la decadencia burguesa, la represión o la libertad sexual; sin embargo algunos de sus miembros no lo consideraron nunca un movimiento. José Martínez Suárez, quien daría una de las piezas fundamentales de esa época como Dar la cara (1962) explicaría su versión de esa movida: “…nunca fuimos un movimiento cinematográfico sino la feliz coincidencia de algunos directores y películas en un momento determinado”.
Aun así Babsy ya tiene en su cine algunos componentes que luego Rodolfo Kuhn, David José Kohon, el menos conocido Ricardo Alventosa, Manuel Antín y el mismo Martínez Suárez trabajan en sus títulos. Tal vez en Favio y en Lautaro Murúa haya un corrimiento temático –por los orígenes de sus personajes, por el contexto social por donde se mueven–, pero sus relatos también están inmersos en un desasosiego radicalizado que cala profundamente. Favio tuvo su primer protagónico con Torre Nilsson en El secuestrador y más tarde volverían a ponerse delante de la cámara en Fin de fiesta, La mano en la trampa y La terraza.
Ahora, ¿quién nos para?
Títulos como La casa del ángel, El secuestrador, Fin de fiesta y La mano en la trampa tuvieron una enorme repercusión en festivales como los de Cannes, Berlín y Venecia, lo que de alguna manera sorprendió en principio al mismo Torre Nilsson, porque en su país las cosas no funcionaban del mismo modo, y en 1962 tuvo que solicitar un préstamo al Fondo Nacional de las Artes para adquirir equipos puesto que la censura sobre sus films y la escasa distribución que luego tenían complicaban su lugar como realizador. Pero mostrar sus obras en la vidriera de los festivales, a los ojos de otros grandes realizadores o la crítica especializada de cierto nivel, como la francesa, fue un soplo de aliento que le confirmaría que su dispositivo narrativo resultaba y era ampliamente valorado.
De todos modos, Babsy fue el primer sorprendido. Él lo cuenta así en una carta a su padre luego de la exhibición de La casa del ángel en el Festival de Cannes: “Yo no era nadie. Nadie me conocía y la única oportunidad que me dieron fue presentar «La casa del ángel» en un una salita bien lejos del boulevard de la Croisette, donde está el Palais du Festival (…) proyectaban mi película a las 15. No había más de treinta tipos, pero eran lo mejor de la crítica francesa. Yo estaba tan nervioso que me senté atrás de todo, lejos de todo el mundo. Beatriz no se despegó de mi lado, siempre tan gamba para todo. Terminó la proyección y empezaron a cuchichear entre ellos. De pronto se dieron vuelta y me clavaron los ojos. Tenía ganas de salir corriendo y creo que hasta ya me había parado para irme cuando empezaron a aplaudirme durante cinco minutos. Yo no reaccionaba y Beatriz me llevó del brazo hasta (…) André Bazin, que desde el 45 tiene la manija de la crítica, me dijo:« ́Usted es la revelación del festival». Y a Eric Rohmer se le hacía agua la boca, me hablaba sin parar y lo único que le entendí fue que era lo mejor que había visto made in Sudamérica. No es poco […]. Según Beatriz, uno de voz gangosa que no sé quién era dijo que Elsa Daniel era la Ingrid Bergman del cine argentino. Ahora ¿quién nos para?”.
Vitalidad y reflexión poética
Más allá de la censura en sufrió en Argentina, Torre Nilsson tuvo que enfrentar a buena parte de la crítica e incluso a algunos colegas cuando se ensañaron con la trilogía mencionada más arriba cuyos títulos tuvieron un éxito masivo. Se trataba de los frescos históricos Martín Fierro, El santo de la espada y Güemes, la tierra en armas, cuyo actor principal era Alfredo Alcón, ya a esa altura todo un fetiche en su cine a partir de Un guapo del 900 (1960) y Piel de verano (1961) y que más tarde protagonizaría otra célebre trilogía con títulos como La maffia (1972), Los siete locos (1973) y Boquitas pintadas (1974), las dos últimas sobre los libros homónimos de Roberto Arlt y Manuel Puig respectivamente. A la primera trilogía se le achacaba ser un cine “a la medida de la revista Billiken”, porque esos perfiles patrios carecían de hondura o ambigüedad, de cualquier relieve que los tornara un poco más humanos.
Él había defendido esos títulos diciendo que le había interesado exponer la relación de esos personajes prototípicos con la sociedad de su época, pero en los films no se revela demasiado acerca de esa cuestión. Algunos realizadores, entre ellos el recientemente fallecido Manuel Antín, dijeron que se trataba de un guiño a la dictadura de Onganía para que dejara de censurarlo. Otro título que también causó polémica, aunque de distinto tenor, fue la adaptación de Setenta veces siete (1962), la novela de Dalmiro Sáenz, en donde dirigió a Isabel Sarli, uno de los mitos eróticos de la época. La crítica tildó a Torre Nilsson de oportunista por valerse del “cuerpo” de la Coca –qué no se le hubiera dicho ahora, en épocas de post feminismos– para potenciar su film. Pero tal cosa resultó incomprobable y en principio la actriz de las películas de Armando Bo admitió sentirse feliz de estar a las órdenes de Babsy, cuyo cine era consumido por un público mayoritariamente intelectual que a ella le era esquivo. La añadidura por parte de la producción de escenas eróticas con una doble de cuerpo para su exhibición en Estados Unidos hizo que Sarli rompiera su idílica relación con el director argumentando que «su cuerpo había sido adulterado» y lo llevó a juicio.
Cineasta polémico entonces, cuyas propuestas más afincadas en un cine de raíz intelectual no descuidó tampoco la vertiente popular –que ejemplifica muy bien en un párrafo de su libro de corte autobiográfico Entre sajones y el arrabal cuando dice “…demasiadas lecturas para ser wing izquierdo. Demasiado potrero para ser buen lector…”–, Torre Nilsson volvió a ser considerado por la crítica en sus últimas películas, las mencionadas La maffia, Los siete locos, Boquitas pintadas (en esta compartió guion con Puig) y El pibe cabeza (1975), que lo rescató como un realizador que pudo moverse honestamente entre sus contradicciones con vitalidad y reflexión poética. En 1976 filmó la que sería su última película, Piedra libre, basada en un cuento de Beatriz Guido y también fue productor de Adiós Sui Generis, ese himno en vivo de la tradicional formación, que dirigió Bebe Kamin (uno de sus devotos admiradores). Luego cayó enfermo y murió en 1978, dicen que muy deprimido por lo que escuchaba sobre el Terrorismo de Estado. Dejó un proyecto inconcluso, Fiebre amarilla, que concluyó uno de sus hijos, Javier Torre, en 1982. Este año se cumplieron cine años de su nacimiento.