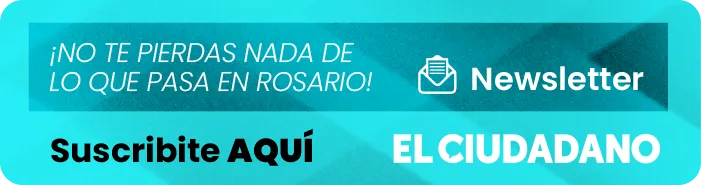Por Romina Sarti*
El mandato de la felicidad me tiene harta. Como sino fuera suficiente pensar en llegar a fin de mes, pagar el alquiler y que el “gustito” termine siendo comprarte un papel higiénico que no te lije el culo, también hay que ser (o mostrarse) feliz.
La institucionalización de la felicidad como dispositivo de dominación es una estrategia sagaz del sistema capitalista (siempre kilómetros de lo que podemos imaginar). No importa tu edad, ingresos o ideología; el mandato de ser feliz gana terreno y se impone como la nueva meca.
Mientras te veas joven o desafíes el paso del tiempo con cremas y tratamientos anti todo o antídoto de todo; mientras metas proteínas, hagas 137 burpees e inviertas en activos, bonos cauciones, criptos, cedears. Mientras subas fotos de tu vista desde el coworking como nómade digital y creas que te realizas instagrameando el momento y existiendo sólo porque lo publicas, estas cumpliendo. No importa si sos feliz, lo importante es parecerlo.

En esta era del consumo desenfrenado, donde el individualismo avasalla los lazos sociales y la solidaridad, se erige un nuevo tótem al que rendirle pleitesía: el mandato de una felicidad al servicio de una economía que se alimenta de deseos prefabricados.
Como señala Debord en “La sociedad del Espectáculo” (1967), Toda la vida de las sociedades en las que dominan las condiciones modernas de producción se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que era vivido directamente se aparta en una representación. La vida se volvió una puesta en escena. No somos protagonistas de nuestra propia existencia, sino actores secundarios de una felicidad estandarizada. Y lo peor: creemos la mentira. Creemos que “la libertad avanza”, pero en realidad caemos progresivamente bajo el dominio de un amo escurridizo y multifacético, que tira de nuestros hilos sin que lo percibamos. Y el colmo: repetimos el mantra que la felicidad depende de nosotros, ignorando la complejidad de las estructuras sociales, económicas y políticas que condicionan nuestra vida. Si no somos felices es nuestra responsabilidad, por eso, debemos esforzarnos hasta alcanzar una meta implantada, que nos asigna un rol predeterminado en la sociedad. Esta narrativa ignora las desigualdades estructurales, que hacen que concretar los objetivos que nos harán felices y nos lleve, en palabras de Byung-Chul Han, a auto explotarnos (con la excusa de auto realizarnos). La meritocracia le hace el juego al reduccionismo felicidad = consumo.
Mandato de la felicidad
La crítica a esta «dictadura de la felicidad» no constituye una apología de la tristeza o el pesimismo, sino una exhortación a reconocer la intrincada naturaleza de la experiencia humana, una comprensión más auténtica y completa de la experiencia humana en toda su complejidad.
Como señala Eva Illouz en “Happycracy”, la felicidad se ha convertido en una ideología que legitima el orden social existente, desviando la atención de las verdaderas causas del malestar. Al individualizar la felicidad, se despolitizan los problemas sociales y se responsabiliza a los individuos de sus propias desgracias.
Quizás por eso sería recordar que el verdadero sostén que necesitamos son nuestras convicciones (tonificadas) y no burpees temblorosos.
***
*Mg., Lic. en Ciencia Política (UNR), militante por la diversidad corporal, anticapacitista, docente universitaria en UGR, trabajadora en la Secretaría de DDHH de la UNR. IG: romina.sarti