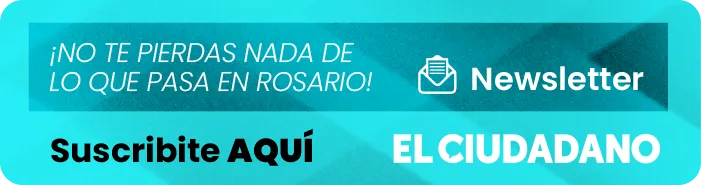Un texto ríspido, por momentos incómodo, que va de lo austero a lo inasible, teñido de un inevitable rojo sangre, es el que transita el actor Luciano Cáceres en Muerde, material con autoría y dirección de su colega porteño Francisco Lumerman, ambos al frente de un gran equipo, que el viernes último pasó con dos funciones por el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC, Paseo de las Artes y el río) espacio que, ojalá, recupere para su programación la tradición teatral que en gran medida le dio origen en los años 90.

Un dolor basal es el que expresa René, protagonista de esta historia. Es un dolor inocultable y al mismo tiempo naturalizado del que busca el origen, en un contexto de ruralidad, áspero, frío, austero, donde este niño-hombre desanda su tragedia vital. Solo, en un galpón apartado de la casa donde vive su padre con su nueva familia, René ocupa el lugar de un perro, con la connotación que los perros tienen en los contextos rurales, donde suelen ocupar el lugar de lo que se descarta, de lo que se deja de lado, de lo que no se quiere ni acepta, del que come las sobras.
De este modo, con el abandono como matriz, el material transita una idea de marginalidad que, saludablemente y en principio, se corre de la que el teatro argentino comenzó a revisar sobre finales de los años 90 y que se radicalizó en un hiperrealismo por momentos paródico.

Muerde es teatro del bueno y es el resultado de un realismo metaforizado, con un texto cuya potencia desafía, desde su lógica de pequeño thriller, el trabajo de un actor que elige correrse del mainstream para confiar y zambullirse en un material que, entre más, ganó el 2º premio de obras inéditas del Fondo Nacional de las Artes 2015, y que en el presente, mientras gira por el país, sigue en cartel los domingos por la tarde en la sala porteña Timbre 4. Pero sobre todo, es un texto que viene de la pluma de Lumerman (El amor es un bien, El río en mí), uno de los creadores más interesantes, sensibles, originales, siempre corrido de modas o formas de lenguaje, de su generación.
“Muerde”, el más jugado salto al vacío del actor Luciano Cáceres, desembarca en el CEC
La vida de René se desanda como un loop: en la aciaga cotidianeidad de sus rituales vuelve una y otra vez a repasar su incómoda rutina abriendo el juego a lo atroz del abandono, donde la muerte, esa gran metáfora que encierra Muerde, se materializa en los ataúdes que ayuda a clavar en el taller de su padre, pero también en cada palabra que dice o en cada parte de su historia que oculta.
En ese loop que relata, un devenir emocional donde aparecen esos otros personajes que de un modo u otro lo arrastran a un abismo, René es el chivo de la fiesta, el tonto del pueblo, un outsider, un olvidado. Y al mismo tiempo, es carne y deseo, un cuerpo que late, que expresa dolor y siente. René es un perro ensangrentado cuyo ladrido es el grito de los no escuchados, es soledad y pequeña euforia, es tristeza y desasosiego, sentimientos que la performance de Cáceres pone en un primer plano entre la sutileza y el agobio de sentirse acorralado.

Más allá de un texto poderoso que no cae en el efecto sino que, por el contrario, confía en la métrica de las metáforas a las que refuerza con su lógica escénica, ajustada a un bello, austero pero muy potente dispositivo escenográfico, en Muerde, el poder del relato se sustenta en la presencia escénica, en el compromiso corporal y en la voz de un actor como Luciano Cáceres, que se juega a una especie de Slam, una forma en el habla que si bien remite a una idea de ruralidad, de cierto provincianismo es, al mismo tiempo, una mixtura de voces o formas conocidas con carácter propio, lo que potencia la teatralidad y lo corre de posibles lugares comunes.
En el mismo sentido, el material pone en tensión el disvalor y la manipulación del cuerpo de un forastero del mundo, pero a diferencia de lo que aún establece el patriarcado con los cuerpos de las mujeres y/o disidencias, se trata de un cuerpo masculino, donde se vuelve de gran provocación la idea de ese cuerpo adulto, no como sujeto, sino como objeto, en contraposición con el pensamiento pueril de un niño de diez años, aferrado a una marginalidad de la que no puede escapar y que pareciera, incluso, intentar romantizar.
Así, con la tragedia anticipada desde las primeras palabras, con esos otros datos que la semiótica, desde el color y la rusticidad de los elementos, pone a disposición de la mirada del espectador, donde los dispositivos no sólo escenográficos sino también sonoros y lumínicos se vuelven particularmente análogos al relato y a la cuidada dirección de Lumerman, en René conviven los olvidos, los locos, los pobres, los solitarios, los que no “importan”. Muerde es una plegaria en rojo sangre para un niño abandonado, donde René es uno de los mil niños dormidos que no están.