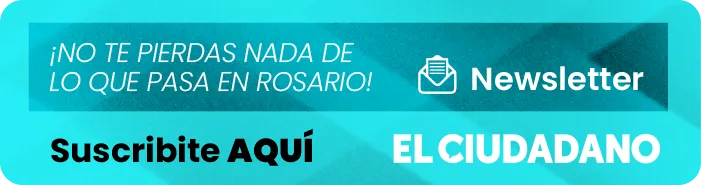Por Pilar Martínez
Las gallinas del vecino pululaban de noche, pero ese ruido no era una gallina. Ana se levantó de la cama y caminó hasta la puerta que separaba el comedor del patio. Por un momento, sintió que todavía estaba dormida. Había estado soñando con ese mismo patio, pero varios años antes. En el sueño ella era chica y festejaba ahí su cumpleaños.
Salió. Antonio estaba sentado en una reposera en la galería al aire libre. Tenía un vaso al lado. Para estar segura, Ana lo miró dos veces. Sí, era un vaso de agua. No había peligro. Se acercó despacio. Su padre, de espaldas a ella, miraba la noche despejada. Había un silencio propio de aquella tierra.
—No me podía dormir —dijo él.
—Yo tampoco —mintió ella.
—¿Vamos a dar una vuelta? Como antes…
Ana no tenía ganas, ni siquiera había tenido ganas de ir a pasar las fiestas al pueblo, pero su padre sonrió y la luz de la luna se reflejó en su nariz ancha y gigante. Hacía mucho que no lo veía sonreír así. No pudo decir que no.
—Vamos.
Esa mañana, arriba del colectivo, se había reído sola recordando el apodo: pueblo de lagartos. Ni siquiera llegaba a ser un pueblo, era una comuna. Sus compañeros de la facultad lo llamaban así. No lo conocían, por supuesto, pero Ana les había contado que esa era una de las pocas razones por las que recibían, cada tanto, algún que otro turista. Es decir, por los yacarés. Y así había surgido: Ana, la del pueblo de lagartos. Cuando el colectivo atravesó el terraplén de piedra, con el sol y la humedad plena de la tarde, Ana pensó: el verano en el pueblo de lagartos es una gran piedra roja y ardiente. Antes de bajar ya se cruzó al primer vecino que pasaba en bicicleta y la saludó levantando la mano del manubrio. Ana subió el volumen en los auriculares y cerró la cortina. No le gustaba eso del pueblo: se conocían todos. Al fin y al cabo, todos eran lagartos. Siempre en la misma posición, siempre los mismos, en los mismos lugares, mirándose estáticos desde la distancia. Y así eran sus padres también. Principalmente su papá, que durante el último tiempo se había convertido en el más lagarto de todos. Ella no hubiera venido de visita sino fuera porque su madre se lo había suplicado.
El abuelo está muy viejito. Papá está triste. Te necesita, Ana.
El colectivo estacionó y ella bajó de un salto, manchándose las zapatillas de tierra colorada. Sus padres la esperaban quietos, abrazados debajo de un árbol. Ana suspiró. Hacia allá iba ella, la hija de los lagartos.
Ahora la noche estaba limpia y estrellada y Ana se dio cuenta de que extrañaba ver el halo brillante que cubría las estrellas. Antonio dio un salto y empezó a preparar el bolso: linterna, venda, cortaplumas, agua, un chocolate.
—Papá, no hace falta tanta parafernalia.
Antonio le sonrió.
—No sé lo qué es eso.
Su papá estaba contento. A ella la respuesta le dio risa. Sabía a dónde iban: como antes, al tajamar. Era uno de los paseos nocturnos, invento de Antonio, donde solía llevar a los turistas. El tajamar abandonado se había convertido en una laguna artificial donde encontraban todo tipo de bichos. Especialmente yacarés. Era la caminata que más le gustaba hacer cuando era chica.
Al principio le gustaba acompañar a su padre y a los visitantes a estas excursiones. Él contaba cosas de la zona, cosas que Ana ya sabía, cosas que todos ahí sabían, pero que a los ojos de los turistas parecían más interesantes. Ana acompañaba a Antonio y aprendía el oficio: un largo paseo por el monte hasta encontrar a los monos, hasta los yacarés en la laguna, montando a caballo por la zona de palmares. Su padre era, entonces, un sabio. Y Ana pensaba que tal vez, en el futuro, ella también lo sería. Imposible saber entonces los problemas que los tajamares le traerían a su familia.
Todo empezó cuando las arroceras llegaron al pueblo. Se habían instalado ahí: una zona con tanta agua y tan dulce, con promesas de futuro, de trabajo. Antonio había sido uno de los primeros contratados. Al principio peón; después, capataz. Una época breve, pero de prosperidad absoluta, de progreso, decía el padre, para su familia. Casi al mismo tiempo habían comenzado los conflictos: los tajamares ilegales para cortar la corriente natural del agua, las denuncias de sequías, los agroquímicos, la contaminación. Los vecinos, los lagartos de entonces, no podían tolerarlo. Murmuraban, señalaban desde sus nidos, mostraban el brillo de sus dientes filosos. Su papá hacía oídos sordos. Continuaba con la misma templanza con la que siempre hacía todo. “El pueblo es chico, Ana, pero el arroz lo va a hacer crecer”, decía.
Empezaron a caminar adentrándose en el monte. El padre iba adelante. De a ratos apagaba la linterna para que quedaran totalmente a oscuras. Una oscuridad de verdad, donde la única luz es la que viene del cielo, donde se ven solo los recortes de siluetas grandes. Eso era parte del juego. Primero empezaron viendo unas vizcachas. Antonio tenía una habilidad especial para detectar movimientos, apuntar con la linterna y dar justo a tiempo con la imagen de un animal que se escabullía. Parecía que lo hacía sin esfuerzo, pero no era así. Su padre estaba concentrado, afinaba el oído, leía las señales de la tierra. Después se encontraron con un tatú negro. Antonio le guiñó un ojo. Lo hacían todo sin hablar. De eso se trataba el paseo: de hacer silencio y descubrir. Los animales en la luz de la noche eran imágenes para ojos privilegiados. La noche silenciosa estaba llena de vida. Ella sintió, a la derecha, el ruido de una ramita al quebrarse. Una manada de carpinchos reposaba en los pastizales. Refrescaban sus vientres con el barro húmedo. A diferencia de otros animales, no se escondían. Antonio les apuntaba con la luz y los carpinchos entrecerraban los ojos. Él miraba a Ana y se reía por lo bajo. Esa noche su padre estaba lleno de vida.
Hacía mucho desde que Ana lo había acompañado por última vez a uno de estos paseos. Con el paso de los años, Antonio se iba volviendo una persona más taciturna, más bebedora, más solitaria. Repetía, como medio de vida y cada vez con menos ganas, los mismos datos, en los mismos lugares, a diferentes turistas. Y Ana no lo había soportado más.
Hubo un antes y un después: antes, el arroz; después, los turistas. Antes, un Antonio; después, otro. En el medio, el incidente.
Se había quedado dormido durante su guardia en La Esperanza, las instalaciones de la arrocera, justo en el momento en que se desató el incendio. El fuego había arrasado con todo. El galpón completo y parte del campo lindero. Hubo heridos de gravedad. Antonio se había escapado a duras penas, alertado por las toses que le provocó el humo. Lo echaron. Señalado por patrones, vecinos, compañeros de trabajo. No mucho después, La Esperanza cerró.
Desde entonces, Antonio hizo lo que pudo. La madre de Ana preparaba y vendía platos de comida, que servían en una mesa redonda a los forasteros, a la sombra de un árbol en su propio patio. Y así vivían, a duras penas, como podían, dependiendo del entusiasmo de los extraños.
Ana decidió que quería irse del pueblo. Sería la primera de su familia en irse. No iba a ser como sus padres, que aguantaban todo. Personas que estaban en el mundo simplemente estando.
Llegaron al tajamar. Este era el momento cúlmine del paseo, la figurita que completaba el álbum. Se frenaron justo al lado de la laguna. Su padre apuntó con la linterna a ras del agua, como un detective, hasta dar con los primeros ojos. Ana contuvo el aire y se puso exactamente detrás de él, abrazada a su espalda, para verlos: los ojos de los yacarés eran pequeños faroles dorados, monedas de oro, luciérnagas fijas sobre el nivel del agua.
Antonio inspeccionó el suelo y después se sentaron. Apagaba y prendía la linterna. Deslizaba la luz por sobre la laguna. El torso de los yacarés flotaba en el agua como un tronco. Reposaban sigilosos, como piedras oscuras, en toda la orilla. Yacaré significa tronco de agua, su padre se lo había enseñado.
Él estaba en silencio. Ella le preguntó en qué estaba pensando. Antonio la miró. Tardó en responder.
—En el abuelo, en lo viejito que está el abuelo. Pero después en vos, Lanita. En lo grande que estás. ¿Vos?
Lana. Así le decía su papá. Era como la Ana, pero todo junto. Lanita. Cuando era más chica, a veces ella también le decía así: Lantonio. Era un juego solo de ellos.
Ana se estaba acordando de la foto que encontró en la repisa cuando llegó a la casa. Un grupo de chicos hacía puntitas de pie y se reían mientras Antonio sostenía un globo en el centro. Una piñata. En el reverso, con letra desprolija, podía leerse Cumpleaños Lanita, verano ‘03. Ana era chiquita y salvaje en la foto, sonreía con todos los dientes. La había visto en movimiento: su abuelo de fondo, conversando con algún familiar, su mamá cortando la torta, su papá levantando en el aire una piñata naranja, ella y sus amigos persiguiendo a Antonio, descalzos en el piso de tierra del patio de Ana.
Pero no fue eso lo que respondió.
—En que la arrocera chupó mucha agua, pero al final nos dejó esta laguna, que está bastante bien, ¿no?
Antonio se quedó callado. Sacó el chocolate del bolsito. Siguió apuntando con su linterna a los ojos de los yacarés y Ana pensó que el cielo estaba duplicado: los ojos de reptiles parecían estrellas en el piso. Las estrellas y los ojos se reflejaban sobre el agua: dos cielos en un mismo estanque. Ana y Antonio comían en silencio y, por un momento, ella se permitió creer que el pueblo todavía le gustaba. Que esta noche, que estaba llena de vida, se parecía mucho a la vida que era antes.
Su padre movió la linterna por última vez y dio con dos pájaros esbeltos, como estatuas paradas en una sola pata. Una garza blanca y una garza bruja, las dos parecían fantasmas.
***
Pilar Martínez es licenciada en Comunicación Social por la UNR. Asiste desde el 2018 al taller de escritura “Alma Maritano”, coordinado por Pablo Colacrai. El cuento “Entre el río y el mar” alcanzó el Segundo Premio del Concurso Literario Angélica Gorodischer en el 2022. Además, obtuvo algunas menciones y premios en diferentes concursos.