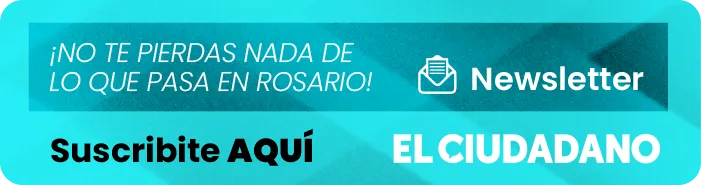Ezequiel Adamovsky / @EAdamovsky
Hace pocos días, hablando ante la Cámara de Comercio estadounidense (AmCham), el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, pronunció algunas palabras curiosas. Sostuvo que la Constitución nacional no define solamente el orden institucional del país, sino que también “contiene las bases de un programa económico”, que no es otro que “el capitalismo”.
Rosatti definió este último como “respeto a la propiedad privada, a la iniciativa de los particulares y competencia”. En lo que fue una advertencia contra el gobierno, se extendió incluso un poco más y dijo que, ya que la Constitución consigna “la defensa del valor de la moneda” como una de las funciones del Estado, la “expansión incontrolada de la emisión monetaria” significa “traicionar el mandato de la Constitución”.
Las palabras llevaban una advertencia: ya que le cabe a la Corte Suprema controlar que el Poder Ejecutivo respete el mandato constitucional, el órgano podría reservarse el derecho de intervenir en la política monetaria. ¿Por qué no?
En verdad, la Constitución no contiene nada parecido a un “programa económico”, al menos no en el sentido que le damos habitualmente a esa expresión. Ni mucho menos otorga al Poder Judicial atribuciones en lo referido a la regulación de la moneda. Que Rosatti sugiera que sí es indicativo de la tendencia a la extralimitación que tiene desde hace unos cuantos años el Poder Judicial argentino y de su politización (derechista) creciente.
La Constitución tampoco nos impone “el capitalismo”, palabra que no aparece en el texto. Ni siquiera aparece ningún compromiso con el “libre mercado”: la palabra “mercado” solo se menciona una vez, en el marco de una advertencia no contra el intervencionismo estatal sino contra los monopolios empresariales. El texto sí otorga, desde 1853, el derecho a poseer “propiedad privada” y la declara inviolable. Pero no totalmente inviolable: reconoce el derecho del Estado a expropiarla, mediante ley del Congreso, si eso resulta conveniente “por causa de utilidad pública”. Es decir: coloca el bien general y las leyes por encima del derecho a la propiedad.
Además, nuestra Carta Magna no establece qué cosas pueden o deben ser tenidas por “propiedad”, una cuestión que no debería ir de suyo. No cualquier cosa puede ser apropiada privadamente: eso es materia de discusión política. De hecho, el texto de la Constitución de 1853 retiró del derecho de propiedad un tipo de bien que hasta entonces estaba amparado en ese principio: los esclavos.
Antes se podía poseer personas en propiedad, desde entonces ya no. Qué cosa pueda ser apropiable por privados lo define hoy la ley común, no la Constitución. Nuestro país, por caso, no reconoce derechos de propiedad privada sobre cosas que otros países sí, como las costas de los lagos, ríos y mares o los recursos del subsuelo. En otros sitios, los propietarios de un lote lo son también del petróleo que pudiera haber debajo o de la costa de un río, si tocase su tierra.
Por suerte, la Argentina no permitió la privatización de nada de eso. Y nada en el texto constitucional nos impide hoy retirar del derecho de propiedad otros bienes que nos resulte indignante que estén en manos de individuos. ¿Dice nuestra Constitución que un privado tiene derecho a comprar un bono de deuda en default con el único fin de litigar y arrancarle ganancias increíbles al erario público?
Claro que no, porque es ridículo que tal posibilidad exista. ¿Dice la Carta Magna que se pueda patentar una semilla y que pase a ser propiedad privada de una empresa? Claro que no, porque es absurdo y conspira contra el bienestar general. Bien haríamos en limitar los alcances de la propiedad en esos casos.
La Constitución establece derechos que los magistrados rara vez recuerdan
Además, el texto constitucional tampoco dice que la propiedad se pueda acumular de manera ilimitada. Al contrario, la “competencia” está mencionada a cuento de los derechos de los consumidores y su defensa requiere que se impida la acumulación de propiedad si se acerca a un monopolio. La Constitución ni siquiera manda a que la propiedad privada sea heredable, algo que conspira contra la “igualdad real de oportunidades” de la que sí habla su texto en tres oportunidades (art. 75, incisos 2, 19 y 23).
Y tampoco establece que la propiedad particular de un empresario deba ser protegida por el derecho a constituir sociedades anónimas que los inmunicen frente a demandas civiles de particulares, algo que se parece demasiado a esos “fueros personales” que la Constitución prohíbe. Nada de esto manda nuestra Carta Magna: lo hacen nuestras leyes comunes. Podríamos cambiarlas en cualquier momento, es nuestro derecho democrático.
La Constitución, dicho sea de paso, también establece otros derechos que los magistrados rara vez recuerdan y que el capitalismo vulnera sistemáticamente. Nos da a los trabajadores derecho a un trabajo en “condiciones dignas”, a una “retribución justa” y, lo que siempre se olvida, a la “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección” (art. 14 bis).
Este principio viene quedando en la nada desde hace décadas: ningún juez lo toma como un derecho exigible. La Constitución también otorga a las mujeres derecho a “igual remuneración por igual tarea” y, a todos y todas, el derecho de acceso a una “vivienda digna”. Está claro que el capitalismo dificulta o vuelve imposible todo esto.
La necesidad de una Corte Suprema menos menos ávida de atribuciones en temas que no le competen, y más dispuesta a atender los pocos derechos que nuestra Carta Magna sí concede
A los pueblos indígenas, la Constitución les da “derecho a una educación bilingüe e intercultural”, a la “posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” y a la “entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano” e indica “su participación en la gestión referida a sus recursos naturales” (art. 75 inciso 17).
Nada de esto se respeta y está claro que el avance de la frontera agropecuaria lo ha vuelto más complicado. En el mismo sentido, la Carta Magna nos da “derecho a un ambiente sano” e indica que las actividades económicas del presente no deben comprometer las necesidades de “las generaciones futuras”. Manda además a que se “recomponga” el “daño ambiental” que la actividad económica genere (art. 41).
Como en todo el mundo, también en la Argentina el avance del capitalismo nos conduce a la catástrofe ambiental.
La Constitución es un texto entero. Se supone que el Estado –la Corte Suprema incluida– debe velar por la vigencia de todo su articulado. Y es un hecho que no lo hace. Hay un sesgo muy evidente en favor de los derechos de los más poderosos, de los propietarios, de los varones, de los blancos.
Algunos derechos, como el de propiedad, reciben una protección implacable: ningún juez deja pasar la más mínima violación, tenemos abundantes leyes que lo aseguran y todo un aparato policial y judicial para garantizar que nadie lo quiebre. Por contraste, otros derechos constitucionales languidecen como letra muerta o no generan suficiente interés como para adquirir firmeza.
Merecemos tener una Corte Suprema menos ansiosa por encontrar en la Constitución argumentos en favor del capitalismo y de las libertades de los empresarios, menos ávida de atribuciones en temas que no le competen, y más dispuesta a atender los pocos derechos que nuestra Carta Magna sí concede, clara y explícitamente, a las mayorías y a los grupos más desprotegidos de nuestra sociedad.