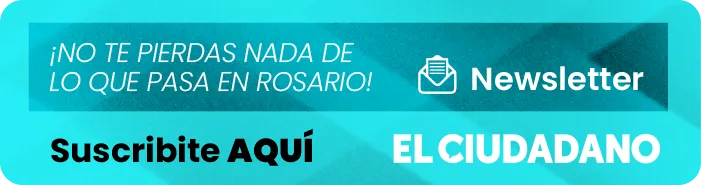Monstruos. ¿Se puede separar el artista de su obra? se pregunta la crítica estadounidense Claire Dederer en un ensayo que escribió a partir de dilemas propios en torno a su admiración por la filmografía del realizador Roman Polanski para aportar nuevos matices sobre la dificultad epocal de trazar una línea divisoria entre obras geniales y una vida privada reprobable, una ambigüedad que alcanza a innumerables creadores, desde Pablo Picasso a Richard Wagner, Sid Vicious y Norman Mailer, entre otros.
¿En qué momento de la escucha de una ópera de Richard Wagner se tornaría problemático su antisemitismo? ¿Cuánto interfiere en la contemplación del monumental Guernica de Pablo Picasso la información disponible sobre su condición de maltratador y misógino?¿Es posible leer Viaje al fin de la noche de Louis-Ferdinand Céline sin dejar de pensar que fue igualmente antisemita y colaboracionista durante la ocupación nazi?
Durante décadas, la frontera entre la obra pública y la vida privada de los artistas fue casi infranqueable, un bloque sólido que, como la célebre formulación de Karl Marx, ahora se desvanece en el aire al calor de la cultura woke, ese movimiento global que en defensa de las injusticias sociales propone apagar la circulación de obras cuyos creadores han incurrido en algún tipo de falta moral, una lista flexible que va desde incorrecciones leves a delitos graves, y se instala como la aduana contemporánea que pretende controlar la circulación de todas las mercancías culturales poniendo en el centro el prontuario de los autores.
La sempiterna pregunta sobre hasta dónde es posible y conveniente separar una obra de los defectos de su creador o creadora, vuelve a encenderse en estos días a partir de la publicación en español, a cargo del sello Península, de Monstruos. ¿Se puede separar el artista de su obra?, un ensayo en el que Claire Dederer se pregunta si a la luz de las reivindicaciones del presente se puede seguir sosteniendo aquello de «vicios privados, virtudes públicas», una separación tajante entre realidad y ficción que permita ponderar libros, films o piezas musicales aunque el comportamiento de sus autores sea deleznable.
El punto de partida de la ensayista fue el debate interior que se produjo a partir de su admiración por el cineasta Roman Polanski, quien se escapó de Estados Unidos, donde residía, a Francia en 1978, la noche anterior a recibir sentencia tras haberse declarado culpable de mantener una relación sexual ilegal con una menor, un delito menos severo que la acusación inicial en su contra de drogar y violar a una niña de 13 años.
«Me dispuse a ver sus películas. A resolver, en realidad, el problema de Roman Polanski, el problema de que me gustara alguien que había hecho algo tan horrible. Quería ser una consumidora con estándares morales, una buena feminista de manera demostrable, pero al mismo tiempo también quería ser una ciudadana del mundo del arte, lo opuesto a una filistea», escribe en el prólogo la autora, periodista y crítica de libros que lleva años colaborando con The New York Times.
La obra recorre distintas historias personales y artísticas de figuras que van desde Pablo Picasso hasta Woody Allen, Willa Cather, David Bowie, Bill Cosby, William Burroughs, Richard Wagner, Sid Vicious, V. S. Naipaul,. S. Eliot, Ezra Pound, Norman Mailer, Ernst Hemingway y Michael Jackson.
¿Y qué decir de las mujeres? De inmediato, la lista se vuelve menos certera: aparecen entonces escritoras maltratadoras (Sylvia Plath) o lo que denomina «madres abandonadoras» (la cantante Joni Mitchell, la novelista Doris Lessing). «Si el crimen masculino es la violación, el crimen femenino es la renuncia a los cuidados. Lo peor que puede hacer una mujer es abandonar a sus hijos», plantea la autora, que también aborda otros casos cuestionables como los de la actriz Joan Crawford y la escritora J. K. Rowling, incluida Virginia Woolf y su antisemitismo.
El trabajo de Dederer contempla variables que son decisivas para justificar por qué este desdoblamiento entre obra y autor resulta problemático. La primera tiene que ver con que muchas de los objeciones que surgen en el caso de algunos creadores no siempre resultaron conflictivas, donde entra en juego el signo de época, o llegan mucho tiempo después de la consagración: cuando se estrenó Manhattan, en 1979, nadie dijo que era la película de un pedófilo. Las objeciones sobre Woody Allen surgieron mucho tiempo después.
Por otro lado, los dilemas morales surgen cuando la obra del artista cuestionado es notable. «Todos ellos hicieron o dijeron algo horrible y crearon algo maravilloso. Lo horrible afecta a lo maravilloso; no podemos ver, oír o leer esa obra de arte sin recordar el horror. Desbordados por lo que sabemos de la monstruosidad del creador, nos apartamos, llenos de repugnancia. O quizá no. Seguimos mirando, intentando separar al artista de la obra de arte. En cualquier caso, es perturbador. Son genios y son monstruos, y no sé qué hacer con ellos», plantea Dederer.
Dederer sabe que incluso en algunos aspectos de la monstruosidad nada es contundente. Su capítulo dedicado a la novela Lolita de Nabokov es claro al respecto: lo escribió después de volver a leer la novela a raíz del #MeToo.
«Ahora somos mejores. Pero, ¿verdaderamente lo somos? Quizás la única respuesta segura sea que lo que sí somos, es seres cambiantes. Y como tal nuestra percepción del arte que, puestos a pedir, ojalá no vaya intrínsecamente de la mano de culpa», sostuvo finalmente.