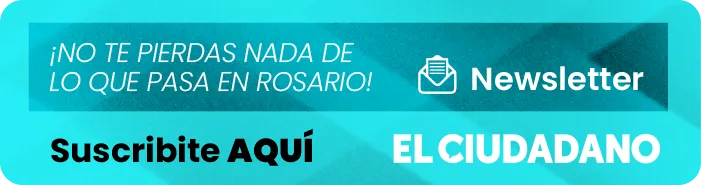Guillermo Bigiolli Renny
Especial para El Ciudadano
Estos muchachos ya portaban en la sangre una importante dosis de locura. Dejaban que transcurra la tarde sin idiotizarse con las pantallas de sus teléfonos celulares. Se dedicaban a contemplar el entorno de los silos abandonados; mientras tanto, compartían para fumar y tomar. Por momentos rompían el silencio con algunos chistes, o solían desplegar extrañas teorías para poder debatirlas como si fueran expertos en todo. Así era como se entretenían: dándole intermitencia al aburrimiento y protagonismo a la palabra.
Supongamos que eran las cinco de la tarde, cinco y pico tal vez, cuando El Nene Roche y Rolando decidieron mandarse a mudar del parque. Un desfile de nubes grises cubrían y al rato descubrían el sol. Una brisa que crecía en intensidad les acariciaba las jetas. El Nene Roche levantó del piso un cacho de veinticinco y lo lanzó hacia arriba. Ambos siguieron con la mirada el ascenso y la caída. Dando una pirueta circense, el Nene Roche lo volvió a atrapar. «La muerte de la jardinería», dijo mientras envolvía con un papel de aluminio la piedra de marihuana prensada. Hubo risas. Luego guardó el envoltorio en el bolsillo interno de su chaleco de jean. Rolando vació de un trago la botella con los restos tibios de vino blanco y 7up. «¡La muerte de la coctelería!», gritó mientas revoleaba el envase plástico hacia la zona de la barranca. Esta vez, las risas que sonaron sólo fueron las de Rolando. El Nene Roche estaba ensimismado en sus pensamientos. Otro día más, otro día más, otro día más… le sonaba en la cabeza esa canción. Una y otra vez, como un compact disc rayado. ¡Es otro día más!
—¿En qué pensás, Nene?– lo interrumpió Rolando. —Estás re-colgado.
El Nene Roche no tardó en salir de su ensimismamiento. Levantó la mirada y desplegó una gran sonrisa antes de soltar respuesta:
—Amigo, cuando me vaya, va a ser lejos; cuando me vaya los voy a extrañar.
—¡Ja! ¡Adónde vas a ir vos, sinvergüenza!– dijo Rolando mientras rodeaba con el brazo el cuello de su amigo.
—Rola, en esta ciudad uno no sabe cuándo le viene el golpe, pero que te viene, te viene.
Caminaron varias cuadras sin hablar, escuchando el sonido del tráfico y las ruidosas chácharas de las personas que los esquivaban, con temor. Frenaron en la parada del 5 Negro, que no tardó en llegar. Subieron y se sentaron en los asientos libres que estaban en el fondo. Eso los alivió, ya que el viaje era largo. Cuando el colectivo dobló por la rotonda del bulevar, al Nene Roche se le ocurrió ir a ver el atardecer en la cima del Esqueleto, y le propuso a Rolando que lo acompañara. El Esqueleto era una construcción abandonada. Cuatro vigas de hormigón, unidas por una escalera de cemento que asciende siete pisos hasta una planchada de diez metros cuadrados. Rolando aceptó el plan. El día se estaba yendo, ya no había demasiado para hacer: o volver a encerrarse o ir a mirar cómo se piraba el sol. El 5 Negro los dejó en la vereda de enfrente del Esqueleto. Ambos quedaron mirando la construcción trunca, como si fuera una pirámide que extraterrestres pajeros, abandonaron para mandarse a mudar ni bien arrancaron con su trabajo.
—¿Qué carajo quisieron hacer con esta bosta? Es un enigma.
—Andá a saber, Rola. Demasiada estructura para terminar sosteniendo un cartel de fiambres y embutidos, ¿no te parece? Igual la vista ahí arriba es un espectáculo.
El Nene Roche señalaba la cima del Esqueleto con un paraguas recto cerrado y negro que sujetaba con su mano izquierda.
—¿De dónde sacaste ese paraguas?
—Lo tuve siempre conmigo, Rola. El Nene lo miró ladeando el peso de su cuerpo hacia el costado izquierdo sosteniéndose, ahora, con el paraguas como bastón.
—No tenías un carajo. Dejate de bolacear.
—Subamos y fumemos el último porro allá, donde los chimangos se atreven– dijo el Nene Roche y sin dar crédito a la charla cruzó el bulevar mientras desmorrugaba en la palma de su mano un pellizco de veinticinco. Rolando sacó un papelillo para luego recibir la noble picadura, mientras, colgado miraba alejarse al Nene Roche. El paraguas se balanceaba enganchado del antebrazo del Nene. Lo debe haber encontrado en el bondi y no me di cuenta… ¿No me di cuenta?
Saltaron el alambrado y corrieron hacia la escalera. Comenzaron a subir en orden: Rolando primero, el Nene Roche unos escalones más atrás. Al llegar al segundo nivel, Rolando comenzó a sentir el vértigo que le generaba el vacío hacia ambos lados de la escalera. El tráfico del bulevar era pesado a esa hora. Se sentía adentro de las tripas cómo vibraba la estructura del Esqueleto con el pasar de camiones y colectivos. El miedo de Rolando fue creciendo a medida que iban subiendo. Cuando llegaron al cuarto nivel, Rolando decidió frenar y se sentó en el medio de la escalera.
—No doy más– se quejó sin poder disimular el cagazo.
—¡Dale, cagón! Dale que falta poco.
—Aguantá, boludo. Seguí vos. Dale, pasá.
—¡Entonces correte, cacona!– El Nene Roche esquivó a Rolando dándose apoyo con el paraguas. Subió algunos escalones y se sentó.
—Rola, ¿nunca pensaste en irte al carajo de acá?
—¿De acá de la escalera? ¡Sí, en este preciso momento!
—No, boludo. De acá, de Rosario. Rajar. Dejar de hacer siempre la misma historia– respondió el Nene Roche con una media sonrisa, y enseguida se volvió a parar.
—¡Yo sí! ¡Ya tengo los huevos al plato!– gritó y dio media vuelta para continuar subiendo las escaleras mientras revoleaba el paraguas.
—¡Metele, Rola! ¡Metele que llegamos!– se escuchó el grito del Nene Roche en el piso de arriba.
La concha de tu madre, Nene. Rolando intentó controlar el pánico. Se palpó los bolsillos para buscar los cigarrillos pero no encontró nada. Los tiene el Nene. ¡La concha de tu madre, Nene! Dio un medio giro con el cuerpo y quedó en cuatro patas. Se sintió más seguro en esa posición y continuó subiendo a gatas. Tenía que llegar a arriba como sea. Pensó en lo lamentable del espectáculo que estaba dando, pero su consuelo era saber que no había posibilidad de tener público. Una vez que pudo pasar el quinto piso, el vértigo lo volvió a dominar. Gateaba y transpiraba sudor frio. A duras penas logró llegar al sexto piso. Sólo quedaba una escalera más para alcanzar la cima. Rolando escuchaba cómo en la terraza, el único piso completo en toda la estructura, el Nene Roche cantaba a los gritos y daba saltos, mientras el Esqueleto temblaba en un constante aporreo rítmico. ¡La concha de tu madre, Nene! ¡Cómo te cuesta quedarte quieto!
Un viento furioso arremolinó la tierra y llenó de mugre la ciudad. Rolando escuchó al Nene Roche dar un sapucai que se mezcló con el aullido del vendaval. Fue el anuncio de una partida. La hora del vuelo. Rolando no lo podía creer y puteaba a su suerte.
—¡Justo ahora se levanta este viento de mierda! ¡Tené cuidado, Nene!– Rolando achinó los ojos para que no se le llenen de tierra. Veía poco y nada. Perdido por perdido, decidió romper el cerco del pánico y completar la proeza. De a poco fue escalando el tramo final. Iba agarrando los escalones, de uno en uno, los arañaba. Sentía un dolor tremendo en las rodillas cuando las clavaba sobre las piedras mal mezcladas del cemento. Rolando ya no escuchaba cantar ni gritar al Nene Roche. Sólo escuchaba el tronar del viento en sus tímpanos y algunas bocinas que sonaban abajo en el bulevar. Bulevar, bulevar, bulevaaaar. ¡La puta madre! ¿Por qué estoy cantando esto? Con los dientes apretados y los latidos del corazón que le ametrallaban el pecho, Rolando pudo asomar su mirada al ras del suelo de la terraza. Vio que el paraguas del Nene Roche estaba abierto y giraba dando una danza de círculos sobre el piso.
El viento desapareció de golpe. El cielo se puso sepia.
La ciudad daba la impresión de ser un juntadero de ruinas.
El paraguas frenó su danza. Quedó inmóvil, zonzo, solitario.
Era verdad. Acá arriba la vista es hermosa. ¡La concha de tu madre, Nene!