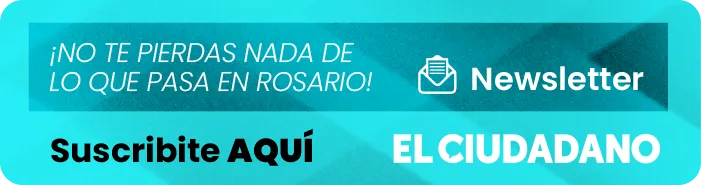La Amazonia no fue solo un destino geográfico para Daniel Chiummiento, sino también un territorio interior por explorar. Tras la presentación de Ese viejo río que va, que convocó a lectores y curiosos por igual, compartimos uno de los pasajes más intensos de su crónica: el capítulo dedicado a la ceremonia de la ayahuasca. Allí, afincado por unos días en la comunidad originaria de Santa Victoria de Loreto —a cuatro horas en lancha de la ciudad de Iquitos—, entre cantos chamánicos y visiones que desdibujaban los límites del yo, el autor se sumerge en una experiencia que trasciende lo narrable.
El libro está disponible para la venta en www.eseviejorioqueva.com, a un precio de 12.000 pesos, con envío gratuito en todo el Gran Rosario.
A las puertas del delirio (mi experiencia con la ayahuasca)
No había terminado de acomodar mi mochila en su rancho cuando Enrique me soltó su primera estocada.
-¿Ya que se ha venido hasta acá don Daniel, por qué no la prueba?-
-Le va a hacer bien, se la recomiendo-
-No sé si tengo ganas amigo, lo pienso y mañana te contesto-
Desde que me puse en contacto con Javier, para pedirle que organice un viaje al interior de una comunidad aborigen, noté su insistencia por venderme los servicios del brujo del pueblo. La misma actitud que mi anfitrión.
Si bien me interesaba la propuesta, no quería aceptarla de inmediato sin ofrecer una mínima resistencia. Prefería que vinieran al pie.
Intuía que el empeño de ambos para que visitara al chamán, estaba más relacionado a un simple interés económico que a un filantrópico deseo de divulgación sobre las bondades curativas del personaje en cuestión.
Siempre me atrajo lo misterioso y oculto detrás de lo evidente. Convivo con esa tendencia natural en mí que me incita a cruzar los límites de lo material y asomarme a esos mundos ingrávidos y sutiles como los describe el poeta.
Ese interés tan particular que me transporta mentalmente a otros planos, tiene un mojón de origen muy preciso. Una tarde a la hora de la siesta antes de cumplir mis diez, protagonicé un hecho impactante del que no estoy dispuesto a renegar, ni mucho menos a poner en discusión su veracidad.
Aquella tarde de verano estando recostado en la pieza que compartía con mi hermano mayor, observé cómo mi cuerpo permanecía inmóvil, mientras mi espíritu, mi alma o como lo quieran llamar, se elevaba por encima de él, unido sólo por un delgado cordón de forma helicoidal. Desde lo alto de la habitación pude verme como si fuera otro.
Esa imagen de mi cuerpo físico recostado en una cama, unido a través de un hilo a mi cuerpo etéreo, me acompaña desde entonces en una búsqueda tenaz, luminosa y solapada por ese universo oculto a las miradas incrédulas. Sé muy bien que no lo soñé.
La visión de ese hecho precoz en mi vida fue tan nítida como una puesta de sol a orillas del mar y su recuerdo tan indeleble como un primer beso adolescente.
Sueño, lo que tradicionalmente conocemos como sueño, fue el que tuve una de estas noches selváticas a modo de presagio de las visiones por venir, en el que me reencontré con mi padre después de más de veinte años.
Lo soñé mucho más joven que antes de partir, como si hubiera hecho un pacto con Satanás. Vestía un traje azul oscuro, corbata al tono, pañuelo rojo perfumado en el bolsillo superior del saco y lucía su abundante cabellera negra apenas ondulada.
Se acercó a una larga fila donde estábamos parados con mi madre, me tomó del hombro, apartándome unos pasos de testigos indiscretos y me susurró algo al oído que no pude retener. Se marchó con el mismo halo de misterio con el que llegó, dejándome la mirada nublada y el corazón estrujado.
Por aquel acontecimiento de mi niñez y algunos otros que no viene al caso mencionar, fue que tomé la decisión de ir al encuentro con el chamán.
Dejé pasar un día de mi llegada y cuando al siguiente Enrique volvió como la burra al trigo sobre el tema de la ayahuasca, le confirmé mi asistencia.
-Bueno don Daniel, me comunico con Marcelino y le aviso-
A la tarde de esa misma jornada, mi enlace me informó que a partir de las ocho de la noche tenía reservado un lugar en el campamento del brujo de la comunidad.
-Te vas a quedar a dormir allá-, me ordenó cinco minutos antes de partir.
No me gustó nada el cambio repentino de plan. Me había hecho a la idea de una salida corta y un regreso antes de la medianoche.
Si bien, cuando estoy yirando por ahí, hay pocas cosas que me provoquen más adrenalina que no saber dónde voy a apoyar mi cabeza cada noche,
quedarme a dormir en otro lugar en esas circunstancias equivalía a dejar mis pertenencias a merced de desconocidos.
No me entusiasmaba nada la imposición de Enrique, sos muy vulnerable cuando viajas solo. Todo el tiempo tenes que llevar encima tus cosas de valor. Esas que harían inviable el resto del viaje si te faltaran.
Los documentos y el dinero más que ninguna otra cosa.
No dije nada
No me animé.
Hubiera quedado en evidencia mi desconfianza hacia él y hacia su compañera Ana
Es un delicado equilibrio el que se establece en este tipo de relaciones tan fugaces, donde la confianza mutua es el elemento que la sostiene. Si no manejás este tema adecuadamente todo se puede derrumbar como un castillo de naipes.
No supe que hacer, me fui con el entripado a cuestas. Acepté sus instrucciones sabiendo que estaba jugando al fleje. En fin, ¿qué le hace una mancha más al tigre?
Salimos de la casa en medio de una oscuridad intimidante, rogando no arrepentirme de mis actos. Mi linterna había quedado en la mochila que dejé en Iquitos y la de Enrique no tenía pilas.
-¡Buena yunta ‘pal truco los dos!-
Recorrimos a tientas el camino que nos separaba del río.
-Cómo, ¿el fulano no vive en este caserío?-
-¿Por qué no vamos caminando?-
Pregunté en voz baja sin esperar respuesta.
-Parece que no-, me contesté resignado.
Sentado en la pequeña canoa, observé a medida que nos alejábamos de la orilla que sólo el lucero brillaba con fuerza allá a lo lejos en el horizonte.
El ruido del remo hundiéndose en el agua interrumpía un incómodo silencio. Me sorprendió la situación de precariedad absoluta en la que estaba metido. El bote se movía río arriba, lento, como pidiendo permiso para avanzar, sin ninguna referencia visible. Estaba en manos de Enrique, un ilustre desconocido veinticuatro horas atrás.
Por un instante recordé la escena de la película Fitzcarraldo, cuando la expedición se internaba por estos mismos parajes en territorio Jíbaro. Al hacerlo, mi cuerpo se sacudió como una hoja en medio de la tempestad. Mis manos aferradas a los bordes de la chalupa registraron en el primer contacto con el agua lo poco que flotábamos. Fantaseaba entre el naufragio inminente y la aparición sorpresiva de un horrible monstruo que nos tragaba por completo con solo abrir sus enormes fauces.
Cuando noté que nos hacían señas desde la costa más cercana con un sol de noche como si fuera un faro en medio del océano, dejé de transpirar y
suspiré aliviado.
¡Llegamos, por fin!
Al intentar desembarcar, el piso comenzó a moverse debajo de mis pies. Sólo mantuve la vertical porque una mano extendida a tiempo evitó el papelón de la caída.
Entre el agua y la tierra, unas pocas tablas muy delgadas sobresalían del barro. Ni bien pisamos suelo firme, una reducida comitiva nos dio la bienvenida y uno de sus integrantes me tomó del brazo y me llevó a una casilla, no muy lejos del inexistente amarradero, detrás de unos pastizales.
A mitad de camino me vi sorprendido por Enrique, qué al acercarse para despedirse, apuró la paga acordada. No entendí la urgencia del reclamo hasta un par de horas más tarde.
El lugar donde se desarrolló la ceremonia fue una casilla de madera del tamaño de una habitación de modestas dimensiones. Levantada sobre pilotes con un pequeño balcón adelante al que se accede subiendo una ancha escalera de cinco peldaños. En su interior, un nylon negro colocado a modo de cielorraso impide ver las chapas de la cubierta. En medio de una profunda penumbra, sólo tres delgadas colchonetas componen su mobiliario. En una de las cuales supuse depositaría mis huesos el resto de la noche.
Fui el primero de los participantes en llegar. Poco después apareció un morocho regordete de mediana estatura vestido con un pantalón yogui gris muy desteñido, ojotas y una remera blanca que apenas escondía su abultado abdomen. Nunca esperé encontrarme con la típica imagen del brujo de la tribu con plumas en la cabeza y collares en el cuello. De haberlo hecho, me habría llevado una gran desilusión.
Nacido y criado en la región del río Napo, habitada por la etnia Tupí, en la frontera con Ecuador, Marcelino fue introducido en las artes de la medicina ancestral por el curandero de la tribu, su padre. Ahora, a punto de convertirse en un sexagenario con años de experiencia en el oficio, disfruta de una vida apacible introduciendo a turistas de todo el mundo en este fascinante universo de ánimas y embrujos selváticos.
Cruzamos con él y su asistente Cristóbal, unas pocas palabras antes que apareciera la parejita de holandeses que completó el trío de participantes al rito celebratorio de la ayahuasca. Sin dudas, la más popular y difundida medicina amazónica desde los tiempos de la psicodelia hippie hasta nuestros días, que permite según los divulgadores de este brebaje, la expansión de la consciencia.
El pálido holandés se llama Moisés. El nombre de ella no lo sé porque cuando lo dijo, no lo entendí.
A mí nadie me preguntó nada.
Desde el lugar que me asignaron, todos quedaron sentados a mi izquierda.
Moisés a mi lado, la rubia enfrente y Marcelino, dirigiendo la batuta, en una de las cabeceras del imaginario rectángulo.
Su ayudante se mantuvo de pie moviéndose por toda la habitación.
Nunca vi la puerta del baño ubicada a mis espaldas hasta bien entrada la madrugada.
Antes de quedarnos completamente a oscuras, Cristóbal le picó los boletos a la pareja de europeos. A ellos el viaje les salió el cincuenta por ciento menos que a mí. Confirmando mis peores presunciones sobre el verdadero interés de mis amigos para que participara del evento. Con la premisa que los negocios para ser buenos tienen que convenir a las dos partes, en el regateo previo con Enrique, pude arribar a un decoroso acuerdo que no esquilmara mis bolsillos, ni mellara mi bien ganado prestigio de hábil negociante.
¡Menos mal!
Ahora sí, luego de los trámites de rigor, Cristóbal nos da la charla introductoria.
-Lo que van a experimentar esta noche es como una gran borrachera-, nos dice. -Sólo que cuando se machan con alcohol se olvidan de todo.
Esta noche, al contrario, la van a recordar-.
La última curda que recuerdo fue la del diecinueve de junio de mil novecientos ochenta y cinco. Tiene razón Cristóbal, esa noche perdí el registro de mis acciones como mínimo, durante las veinticuatro horas posteriores al último vaso de cerveza.
Dormí la mona todo ese tiempo luego de ser arrastrado de manera indecorosa por mis compañeros de agrupación hasta el departamento de una amiga, luego de un desmedido festejo en una peña estudiantil por el aniversario del triunfo del sandinismo en Nicaragua. Esa fue la revolución que abrazó con amor la generación militante que pasó toda su adolescencia en dictadura.
-Tienen que tomar el líquido de un solo sorbo, fondo blanco-, sugirió el ayudante.
Marcelino, sentado en el piso, con la espalda apoyada en la pared y las piernas cruzadas en la típica postura flor de loto, silba una balada dulce y suave. Acompañándose con una bolsita transparente llena de granos de maíz. Sacude la bolsa rítmicamente a modo de percusión con su mano derecha y de vez en cuando canturrea como en trance cosas ininteligibles.
Me hace acordar a los cantantes de jazz haciendo scat.
Poco a poco vamos entrando en clima, Cristóbal cuenta que Marcelino se comunica con los espíritus de la selva a través de la música que él mismo genera.
El aire va cargándose con humo de tabaco puro. Como parte del ritual, el chamán y su asistente fuman desde el inicio de la ceremonia.
Llegó el momento esperado, nuestro médium selvático destapa una botella de plástico y comienza a servir un brebaje anaranjado en pequeños cuencos de madera.
La holandesa no lo quiere tomar, frunce el ceño, sacude la cabeza. Insinúa una arcada que no concreta. Parece una nena caprichosa
Cristóbal insiste para que lo haga. Finalmente se calma y lo va tomando de a poco, exactamente al revés de lo indicado.
Mientras miro la escena de reojo, me hago cruces temiendo la reacción de mi cuerpo. Soy bastante flojito. De pibe al subirme a un colectivo, tenía los mismos síntomas que los que acusa ahora la rubia sin nombre.
Llegó mi turno.
Tomo la famosa pócima como tomábamos el jarabe para la tos. Con los ojos cerrados, sin pensarlo y sin respirar. Con gesto adusto. De un saque.
Trato que atraviese sin escándalo y sin escalas el tubo digestivo hasta llegar al estómago. Como si fuera una piedra soltada en un aljibe que explota al llegar al fondo del pozo. Moisés hace lo mismo.
El líquido es repugnante, como masticar una chinche verde. Me sacudo de espanto. Ya está… la sensación dura apenas segundos. Ahora, que venga lo que venga. Estoy absolutamente entregado.
Supuse que iba a ser el primero de los tres en usar el balde de plástico que sugerentemente nos habían dejado al costado de las colchonetas.
Me equivoqué.
Mi estómago reaccionó mucho tiempo después. Ocurrió a la medianoche.
Me quise levantar para ir al baño y mis piernas temblaban. Mis rodillas se doblaban como las de un muñeco de trapo. Tambaleé y caí. Busqué una pared donde apoyarme. No me podía parar. El piso se movía y las paredes del cuarto también. Todo me daba vueltas en medio de una penumbra de cabaret. Me sentí una rata de laboratorio queriendo encontrar la salida de la jaula. Arrastré mi cuerpo en cuatro patas hasta tocar la puerta del baño con la punta de los dedos y la ayuda de Cristóbal. Aún sentado en el inodoro todo seguía girando a mí alrededor. Estaba en el clímax de la tormenta.
Sostuve con las manos mi cabeza a punto de estallar más tiempo del que hubiera querido. Conté hasta tres y no pude incorporarme.
Cuando recobré algo de fuerzas, me levanté y a los tumbos volví a acostarme en la colchoneta.
Pasada media hora de la ingesta empecé a sentir los primeros síntomas. Inmediatamente después de unos suaves cosquilleos en la punta de los dedos, cerré los ojos y desfilaron ante mí como si estuviera sentado frente a una pantalla de cine, imágenes de colores en tonos muy vivos y brillantes. Muchas imágenes, unas detrás de otras, de manera vertiginosa. Como si estuviera viendo un video clip. Me veía a mí mismo en una selfie en movimiento. Mi cara en primer plano registrada por una cámara que daba vueltas como una calesita.
Probé abrir los ojos y al cerrarlos de nuevo, la película seguía rodando.
Experimenté la pesadilla más recurrente de mi infancia, cuando una masa amorfa y gigantesca me perseguía para aplastarme. Era una especie de montaña de goma, compacta y pegajosa. Nunca me atrapaba, pero el miedo me bañaba en sudor. Vi monstruos casi amigables que no lograron asustarme. Me asombré con una visión del universo donde sólo había estrellas. En un efecto zoom que se aceleró de golpe, hundiendo mi espalda contra la butaca de la nave, me dirigí a gran velocidad hacía una de ellas. Aborté de inmediato el viaje en esa especie de tren bala cósmico en el que estaba metido.
Me asusté. No quise saber nada más
-¡Paren este bólido infernal!- ordené.
-Me quiero bajar en la esquina-
En ningún momento dejé de tener conciencia de mí mismo.
Aparecieron Tomy y Felipe, mis sobrinos, manejando un camioncito de mudanzas. Tomy en un momento se da vuelta, me mira y me ofrece el volante.
Pedro, mi cuñado, que no estaba en la escena, aparece de pronto agarrándose la cabeza y le recrimina la actitud a su hijo.
-¡Pero Tomás!, ¿cómo vas a estar trabajando y le preguntas a tu cliente si quiere manejar?-
Me reí con ganas pensando en la risa de Ernesto, mi suegro.
Me reí con muchas ganas.
¡Qué Tomy éste!
Todo muy loco.
Aparecieron imágenes de mis muertos queridos.
Mis abuelos Ángel y José y la del Chino, mi viejo.
También de mis amigos Marcelo y César que levantaron vuelo antes que yo.
Los abracé a todos y a cada a uno de ellos.
Juan, Luís y Blas, mis hijos, vinieron a saludarme.
Vi a mi hermano Rubén, joven y sonriente.
La Chiqui, también estaba feliz como pocas veces la vi.
Me encontré con mi compañera Alejandra.
-Hola mi amor-
Le sonreí y nos abrazamos.
La sonrisa no se borraba de mi cara, parecía que tenía puesta una máscara de goma. Lo viví todo muy relajado, con enorme placer.
Se humedecieron mis ojos.
Noté cómo dos gotas se agigantaban y bajaban como orugas por mis mejillas. Escuché el toc toc de esas pesadas lágrimas estrellarse contra el piso de madera. Una a una las vi caer.
Sentí mi cuerpo perder espesor y hacerse transparente.
Me sentí muy bien, muy feliz.
Disfruté mucho.
Marcelino seguía canturreando su amorosa melodía y llenando el espacio de música. Cuando las imágenes comenzaron a abandonarme, una bomba de tiempo a punto de explotar se activó en mi estómago.
Al final, explotó.
Cuando todo pasó, me recosté en la colchoneta intentando dormir.
No pude, todo fue una lenta y tortuosa travesía hacia el amanecer.
Las primeras luces de la mañana le dieron vida a las figuras espectrales de Moisés y su compañera, la rubia caprichosa.
Las de Marcelino y Cristóbal habían desaparecido como parte del show.
Emprendí el camino de regreso en la canoa de Enrique con la resaca a cuestas y el sol de la mañana pegándome de pleno en la frente.
De vuelta en el rancho, el malestar se compensó con el alivio que sentí al reencontrarme con mis pertenencias, sumado a la agradable sensación del paseo al interior de mí mismo que me dejó a las puertas del delirio.